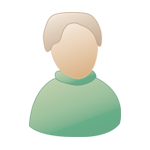BIENVENIDO, Invitado ( Identifícate | Registrase )
NOTA: Únicamente los miembros registrados y validados podrán editar post's o contestarlos.
  |
| Invitado_Julian Navascues_* |
 Oct 8 2009, 07:18 AM Oct 8 2009, 07:18 AM
Publicado:
#2476
|
|
Invitado |
El 'caso Gürtel': un test de calidad democrática
ENRIQUE GIL CALVO EL PAÍS Opinión 08-10-2009 Tras el levantamiento del secreto del sumario con imputación de 71 personas, el caso Gürtel con sus distintas ramificaciones ha entrado en una nueva fase judicial, de consecuencias políticas hoy por hoy impredecibles. Por una parte, aparece la trama de corrupción que afectó a grandes municipios madrileños (Pozuelo, Majadahonda, Boadilla, Arganda, etc.), políticamente neutralizada de momento gracias a las fulminantes dimisiones exigidas por Esperanza Aguirre. Pero luego está el caso Camps, el presidente del Gobierno valenciano cuya imputación por cohecho fue polémicamente sobreseída, pero contra quien la fiscalía del Supremo ha pedido la reapertura del caso, dada la aparición de nuevas evidencias de corrupción. Y por encima de todo esto sobrevuelan los indicios de financiación ilegal que afectan a la sede central del PP, y ello tanto en la anterior época de Aznar como en la actual etapa de Rajoy, cuyo tesorero Bárcenas está imputado por cohecho en el sumario principal. Un complicado macroproceso de corrupción política que podría significar para el PP algo equivalente pero de mayor dimensión a lo que supuso el caso Filesa para el PSOE en los años noventa. Resulta aventurado especular con el futuro del caso Gürtel, pero con independencia de los avatares judiciales y de las repercusiones políticas que sobrevengan en su tramitación, es evidente que este caso se va a convertir en un test evaluador de la calidad de nuestra democracia. ¿Sobrepasaremos con éxito esta prueba crucial? ¿Sabrán estar nuestras instituciones a la altura de las circunstancias? En este sentido, también el caso Filesa supuso un test de calidad, una prueba de consistencia y fortaleza que, por razones que veremos después, y pese al malestar colectivo que causó en su día, nuestra democracia superó con claridad, saliendo reforzada de ella. ¿Sucederá lo mismo esta vez? Basaré mis argumentos en un texto cuya traducción acaba de publicarse, resumiendo la literatura sobre el análisis comparado de las democracias. Me refiero al libro Democracia y democratizaciones (CIS, 2009) del célebre politólogo italiano Leonardo Morlino, autor que distingue cinco dimensiones determinantes de la buena o mala calidad democrática. De esas cinco variables, dos son procedimentales: el imperio de la ley (rule of law) y la rendición de cuentas (accountability). Otras dos son sustantivas, pues afectan a los contenidos de la democracia: la libertad y la igualdad. Y la última se refiere a los resultados de las políticas públicas: es la satisfacción ciudadana, de la que depende la legitimidad de las democracias. Pues bien, al aplicar su matriz al caso español, las dos variables en que salimos mejor librados son las sustantivas, pues ni la libertad ni la igualdad están aquí amenazadas (aunque esto debería matizarse, dada la injusta segregación de los inmigrantes). Pero no ocurre lo mismo con las otras tres (rule of law, accountability y legitimidad), cuya aplicación es bastante más dudosa, y el caso Gürtel es una prueba muy significativa. Por lo que respecta al imperio de la ley, es evidente que los elevados niveles de corrupción política cuyos indicios están aflorando en los sumarios demuestran un incumplimiento de la legalidad vigente prácticamente generalizado. Y en esto llueve sobre mojado, pues el caso Gürtel sólo es el último de una larga lista donde también aparecen los casos de Marbella, Estepona, Mallorca, etc. En este sentido, a las democracias con alto nivel de corrupción, donde se incumplen sistemáticamente las leyes, Morlino las denomina democracias ineficientes o defectivas. Pasemos al segundo indicador: la rendición de cuentas. Aquí Morlino hace suya la distinción de O'Donnell entre accountability vertical, que se ventila en los comicios electorales cuando los ciudadanos juzgan retrospectivamente los incumplimientos de sus gobernantes sancionándolos mediante la alternancia, y la accountability horizontal: la exigencia de responsabilidades ejercida por los tribunales, las instituciones reguladoras independientes y la sociedad civil. Pues bien, es evidente que ninguna de ambas accountabilities está funcionando en el caso Gürtel: el cohecho de Camps y los suyos ha sido sobreseído por un tribunal amigo (si es que no presuntamente prevaricador), y los indulgentes electores han premiado con mayor cosecha de votos a los imputados por corrupción, en lugar de castigarlos o al menos suspenderlos como se merecían, dicho sea en términos de ética ciudadana. Luego volveré sobre esto. En cualquier caso, a las democracias en las que la accountability no funciona, o funciona mal, Morlino las denomina irresponsables o delegativas (populistas) en el sentido de O'Donnell. Queda por ver la cuestión de la legitimidad o grado de satisfacción con los resultados de la democracia (no con la democracia misma, que no se discute en cuanto tal). Pues bien, también aquí parece evidente que hay fracciones crecientes de ciudadanos que no se sienten legítimamente representados por sus gobernantes, ni tampoco por los candidatos de la oposición (lo que explica la ausencia de alternancia), expresando su rechazo sobre todo mediante la abstención. Es verdad que la polarización reinante produce abultados apoyos electorales al partido en el poder (el PSOE en el Gobierno central, el PP en los Gobiernos de Madrid o Valencia), pero semejante sostén debe ser interpretado no tanto como aval, ni mucho menos como adhesión, sino sobre todo como mal menor: si se vota a los propios candidatos es con las narices tapadas y para castigar a sus todavía más odiosos adversarios, a los que se rechaza por ilegítimos. Una desafección política tipificada por Morlino como democracia no legítima (o mejor, deslegitimada). En cualquier caso, bien podría pensarse que esta pérdida de calidad fuera sólo pasajera o episódica, y que la democracia española recuperará su normalidad cuando el caso Gürtel supere su tramitación judicial. Pero no cabe abrigar esperanzas que podrían revelarse infundadas, pues también podría ocurrir lo contrario si el caso se archiva o anula, sentando un aciago precedente destinado a reproducirse. Y aún queda la posibilidad intermedia: que el proceso se alargue indefinidamente dando tiempo a que el PP recupere el poder en 2012, obteniendo así la victoria y con ella la impunidad política. Lo cual podría significar la puntilla para la democracia española, condenándola para siempre a la persistencia de la irresponsabilidad en el sentido de Morlino. Hasta ahora, exceptuando el caso Naseiro, el PP estaba limpio de corrupción, y sólo el PSOE había caído en la vergüenza del caso Filesa y demás asuntos aledaños. Pero este partido lo pagó perdiendo el poder y manteniéndose alejado de él durante ocho años (sólo lo recuperó gracias a los errores y las culpas de Aznar), quedando vacunado contra la corrupción para mucho tiempo. Mientras que si el Partido Popular volviera al poder en el año 2012 (lo que resulta incluso probable, dada la impotencia de Zapatero ante la deriva de la crisis), sin haber pagado ningún precio por el caso Gürtel, semejante recompensa supondría en la práctica un incentivo a la corrupción y una patente de impunidad, desmintiendo el programa radiofónico de mi infancia que se titulaba: El criminal nunca gana. De ahí la crucial importancia de este test, que la justicia española debería sancionar con urgencia antes de que sea demasiado tarde Enrique Gil Calvo es profesor titular de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. http://www.elpais.com/articulo/opinion/cas...elpepiopi_4/Tes |
|
|
|
| Invitado_Pepin_* |
 Oct 8 2009, 03:38 PM Oct 8 2009, 03:38 PM
Publicado:
#2477
|
|
Invitado |
CITA MERCADOTECNIA Windows Sietes Microsoft realiza la promoción mundial de su nuevo sistema operativo en un aldea asturiana que tiene (casi) el mismo nombre que el programa JAVIER CUARTAS EL PAÍS 08-10-2009 Los apenas 40 habitantes de Sietes, una pequeña aldea del municipio asturiano de Villaviciosa, en plena comarca de la sidra, carecen de conexiones avanzadas a Internet, pero son los pioneros en el uso y conocimiento del nuevo sistema operativo Windows 7, de inminente lanzamiento. Microsoft ha elegido este pequeño pueblo asturiano, cuyo nombre coincide con el del nuevo producto de la compañía, para rodar la campaña publicitaria del lanzamiento del Windows 7. La compañía de Bill Gates buscaba autenticidad, testimonios persuasivos de gentes comunes y poco avezadas en el uso de las nuevas tecnologías para sugerir al cliente la facilidad de uso del nuevo sistema. "Aquí no hay conexión por cable, ni ADSL ni nada por el estilo. Para conectarnos a Internet tenemos una pequeña centralita que coge la señal inalámbrica y apenas va a 512 kilobytes", comenta Jaime Tabernero, un joven sieteño. Praderas de vacas y manzanos La aldea se levanta sobre una colina cerca del monte Tandión, en un entorno de pomaradas de las que se proveen de manzanas sidreras los lagares del concejo; algunas tierras de cultivo y muchas praderas destinada a pasto del ganado vacuno para la producción láctea. Este entorno, lejos de ser un obstáculo, fue un acicate para la compañía de Bill Gates. Su marcado tipismo y rasgos singulares, inserto en una zona montañosa cercana al mar, y con un valioso patrimonio etnográfico que subraya la ruralidad del lugar (sobremanera, su magnífico conjunto de hórreos, bellamente tallados y con seis siglos de antigüedad) hicieron de Sietes el punto de encuentro entre las tecnologías de vanguardia con un mundo que aún vive apegado al atavismo de su cultura ancestral. Esta conciliación entre lo local y lo global, entre las tecnologías del siglo XXI con las tradiciones milenarias y las bellas construcciones campesinas que perviven en uso desde el siglo XV, es el leit motiv de un spot que Microsoft lleva en secreto, pero del que se sabe que tratará de simbolizar justamente eso: la informática al alcance de todos. La coincidencia del nombre del lugar (Sietes) con el nuevo Windows fue un factor definitivo para que Microsoft se interesara por esta aldea. La homonimia es más aparente que real. La etimología de este bello pueblo no guarda relación con la numeración, sino con su carácter rural. El filólogo Xosé Lluis García Arias atribuye el origen más probable del topónimo Sietes a una derivación de un sustantivo asturiano, bien de "sietu" (seto, cerca) o de "sebe" (cierre). Aunque lo ideal hubiera sido que significara "ventanas", la explicación del nombre no arruinó la idea de los creativos publicitarios. Querían vecinos reales para protagonizar el anuncio, sin importar que hubiesen tenido poca o nula relación con la informática. Y eso sí que lo tenía Sietes. La localidad, presidida por una iglesia renacentista del XVI y un cementerio primorosamente conservado, se forma por casas rurales tradicionales y de labranza, y un conjunto de hórreos y paneras, seña de identidad del pueblo. Estas construcciones auxiliares han servido desde hace siglos en la Asturias rural de granero y almacén de las cosechas y de los productos de la matanza, protegiéndolos de la humedad y los roedores merced a los pegoyos (pilastras) sobre los que se levantan. Protegidos por ley, los hórreos son, aún hoy, uno de los símbolos del paisaje de la región. En el casino de Sietes se instaló medio centenar de ordenadores para dar clases a los lugareños. Se trataba de demostrar que vale una explicación somera para que gente poco habituada al trato del ordenador se maneje con soltura, y que sea la experiencia de los sietenses, por la misma veracidad de sus testimonios, la que acredite ante el mundo la simplicidad de Windows 7. Compromiso de confidencialidad Poco más se sabe porque los vecinos han asumido un compromiso de confidencialidad impuesto por la compañía. Aunque en el ayuntamiento de Villaviciosa se recibieron llamadas de otros lugares ofreciéndose para participar en el casting, sólo se permitió acceder a las pruebas de selección a los escasos 40 vecinos de Sietes y, excepcionalmente, a los residentes en San Martín de Valles, el pueblo de al lado, para disponer de una muestra más amplia. Ramón Prida, una de los vecinos más entusiasmados con el rodaje, dueño del bar del pueblo, juzgó la iniciativa como "algo muy interesante para el pueblo y su zona". Por la gracia de Windows Sietes. http://www.elpais.com/articulo/portada/Win...elpcibpor_4/Tes Ahi esta, si en Sietes concilian lo local y lo global que no haran en Guinea Ecuatorial con tanto petroleo. |
|
|
|
| Invitado_Katharina Von Strauger_* |
 Oct 8 2009, 07:44 PM Oct 8 2009, 07:44 PM
Publicado:
#2478
|
|
Invitado |
Modelos cambiantes de la política en África
Olukoshi, Adebayo RED DE BIBLIOTECAS VIRTUALES DE CIENCIAS SOCIALES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, DE LA RED DE CENTROS MIEMBROS DE CLACSO http://www.clacso.org.ar/biblioteca biblioteca@clacso.edu.ar "LA PASADA DÉCADA y media en la historia reciente de África ha estado caracterizada por algunos desarrollos dramáticos y significativos en el terreno político del continente. Estos desarrollos han sido tan variados como contradictorios. También han constituido una importante fuente de desafíos a la teoría política en la medida en que diferentes escuelas de pensamiento lidian con ellos en términos de su peso y significado. Como puede imaginarse, no existe consenso acerca del enfoque más apropiado para interpretar los cambios que están dándose en la estructura, contenido y dinámica de la política africana; en realidad, los esfuerzos para conceptualizar los cambios han producido una verdadera Torre de Babel, con comentaristas que no solamente hablan en diferentes lenguas sino que frecuentemente se superponen unos con otros. La sensación de confusión prevaleciente en la literatura es indicativa tanto de la complejidad de los cambios en sí mismos como de la crisis teórica en el estudio de África (Mkandawire, 1996; 2002; Zeleza, 1997; Mamdani, 1999). Lo contradictorio de los cambios que, al mismo tiempo, inspiran esperanza y generan desesperanza ha polarizado a las comunidades académicas y políticas en los campos del afro-optimismo y el afro-pesimismo. Pero, pese a todas las visiones que puedan ofrecer acerca de los problemas y perspectivas de cambio progresivo en África, tanto los afro-pesimistas como los afro-optimistas son demasiado simplistas y subjetivos como para servir como base duradera a los efectos de captar la dialéctica del cambio y la transformación socio-política. Se necesita, por lo tanto, una interpretación más cuidadosa, basada en hechos históricos, de los cambios acontecidos en el continente; y, para que esta sea útil, debe permitirnos trascender los parámetros limitados y limitantes que actualmente dominan el discurso sobre los procesos y estructuras de cambio acaecidos en el África contemporánea. DIMENSIONES DEL CAMBIO POLÍTICO EN EL ÁFRICA CONTEMPORÁNEA Los cambios que se han dado en el escenario político africano en la última década y media han sido multidimensionales. Han acontecido tanto a nivel de la política formal como en el campo de los procesos informales que apuntalan el sistema político. Han sido generados por factores internos y externos al sistema político, requiriendo una gran atención a los contextos dentro de los cuales estos cambios se están produciendo. Además, mientras que las consideraciones domésticas, locales y de nivel nacional son críticas para la definición del proceso de cambio, los factores externos y los actores internacionales también continúan jugando un papel importante, incluso categórico en algunas coyunturas, en la determinación de resultados. Comprensiblemente, gran parte de la atención que se ha enfocado en el cambio político en África se ha concentrado principalmente en las instituciones y procedimientos formales de la política, porque ambos son más visibles y mensurables. Sin embargo, como es el caso de la política en otros lugares del mundo, sin importar cuán relevantes son las instituciones y procedimientos, estos no dan cuenta por sí mismos de toda la historia. Por esta razón, es importante prestar atención también a los procesos que sostienen y moldean/remoldean las instituciones y procedimientos formales, incluyendo especialmente a los actores y actoras cuyas acciones e inacciones dan vida al sistema político. Y esto puede hacerse sin necesidad de estereotipar, como lo hacen Chabal y Daloz (1999), la política africana casi como un dominio del abracadabra en el cual, cuanto más se ve, más confundido se está. Los principales rasgos de los cambios en la política africana ocurridos en los últimos quince años, que han atraído la mayor parte de la atención en la literatura, incluyen lo siguiente. La reestructuración del terreno de la competencia política y la gobernabilidad: la década del noventa en la historia de África fue anunciada con protestas callejeras populares o presiones, que en muchos casos culminaron en esfuerzos concertados para reformar las instituciones y procedimientos de la política y la gobernabilidad. Entre los desarrollos más interesantes que se dieron como parte de este esfuerzo de reforma figuraban: la convocatoria de conferencias nacionales soberanas en muchos países africanos francófonos y lusófonos; extendidas reformas constitucionales que resultaron ya sea en la enmienda de constituciones existentes o en la producción de otras totalmente nuevas; el fin del gobierno de partido único/militar; la restauración de políticas multipartidarias y la organización de elecciones multipartidarias; la adopción de la noción de comisiones electorales independientes, que incluye listas mixtas y sistemas de representación proporcional; el logro por parte de un importante número de países de una alternancia pacífica del poder entre partidos gobernantes y sus oponentes; y la organización de elecciones repetidas que han sido identificadas por algunos como un indicador crítico de la consolidación democrática. Estos cambios fueron diseñados para abrir el espacio político y, al hacerlo, permitir una mayor competencia en la lucha por el poder político. La ambición era crear un campo de juego nivelado para todos los actores políticos, hacer que el gobierno fuera más representativo y responsable, permitir una mayor participación popular en el gobierno nacional y enriquecer el espacio público como un campo autónomo para la articulación de las aspiraciones populares y/o el escrutinio de alternativas de política y políticas (ver Olukoshi, 1998). Los afro-optimistas han concentrado su atención principalmente en las perspectivas mejoradas del continente en cuanto a la reestructuración del terreno político; incluso algunos de los primeros comentaristas valoran los cambios en términos de una segunda liberación o un renacimiento africano. También fue promovido un proyecto afro-barométrico ver http://www.afrobarometer.org) diseñado para captar los cambios progresivos acaecidos. Los afro-pesimistas, en su mayoría, han leído los cambios con escepticismo, apuntando a sus defectos y a los problemas de la consolidación democrática que persisten. La aparición del pluralismo en los medios de comunicación: casi sin excepción y como parte integral de las presiones para la apertura del espacio político, el monopolio de la propiedad de los medios ejercido por el estado se quebró durante la década del noventa a través de las licencias ofrecidas por los gobiernos para la conformación de diarios, estaciones de radio (principalmente en FM) y televisión. También se realizaron incursiones por parte de difusoras satelitales digitales y proveedores privados de servicios de Internet. Además de representar una radical desviación respecto de la situación anteriormente prevaleciente, el desarrollo señaló un nuevo e importante elemento en la promoción del pluralismo político, la responsabilidad gubernamental y la participación popular (ver Olukoshi, 1998; Fardon y Furniss, 2000; Hyden et al., 2002). El florecimiento de la vida asociativa: en toda África, durante el curso de la última década y media, ha habido un masivo aumento en el número y rango de asociaciones civiles activas en varias esferas de la vida a nivel local, nacional, subregional y continental. Establecidas mayoritariamente como organizaciones no gubernamentales, fueron vistas por muchos como símbolos del renacimiento y la vitalidad de la sociedad civil y, por lo tanto, críticas para el proceso de extensión de la democratización en el continente. Igualmente importante, las asociaciones cívicas fueron percibidas por algunos académicos como centrales para el surgimiento de nuevos actores políticos en África –actores que, debido a su inserción en el campo político, jugaron el papel crítico de suscribir la transición democrática africana y de ese modo contribuyeron al amanecer de una nueva era en los asuntos del continente (Chazan, 1982; 1983; Bratton, 1989; Diamond, 1994). La desaparición de los últimos vestigios de gobierno colonial y racismo institucionalizado en África: la persistencia del colonialismo (de los colonos) en la parte sur de África y la discriminación racial institucionalizada que la acompañaba constituían el desafío más importante al nacionalismo africano y a su agenda de liberación total de la dominación extranjera en el continente. Comenzando con la independencia de Zimbabwe en 1980 y culminando con las elecciones nacionales de 1994 en las cuales la mayoría negra de Sudáfrica participó por primera vez, el fin del gobierno colonial y el colapso del apartheid formal desencadenaron nuevas fuerzas políticas y posibilidades en los países involucrados. Dentro de África Austral y en el resto de África, el desarrollo también desencadenó nuevos procesos y alianzas. Si existía una percepción de que los asuntos pendientes de la liberación nacional impedían a los países africanos prestar toda su atención a los desafíos para vencer su subdesarrollo y dependencia, el fin del gobierno colonial y del apartheid fue interpretado como señal del cierre de una fase importante en la historia del continente y el comienzo de una etapa nueva en la cual predominarían las preocupaciones acerca de la unidad africana y el desarrollo. El restablecimiento de la cooperación regional y los esfuerzos de integración: desde comienzos de los noventa, hubo un notable aumento en el ritmo de actividades diseñadas para promover la cooperación e integración subregional en África, como un ejercicio importante en sí mismo y un elemento fundacional en pos de la unidad económica panafricana. Al mismo tiempo, se realizaron nuevos esfuerzos para reforzar la gobernabilidad a nivel continental tal como estuvo evidenciado, entre otras cosas, por la habilitación de la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, la proscripción por la difunta Organización de Unidad Africana (OUA) de la toma de poder ilegal y la exclusión de los consejos del cuerpo continental de todos los gobiernos instalados por otros medios que no fuesen legales, la intensificación de esfuerzos en la promoción de mecanismos/instrumentos de mantenimiento de paz en la resolución de conflictos panafricanos, y la transformación de la OUA en una nueva Unión Africana (UA) completada con un parlamento panafricano, un sistema judicial panafricano y una comisión revigorizada. La naturaleza cambiante de las relaciones interestatales: los países africanos lograron su independencia en la década del sesenta sobre la base de la inviolabilidad de las fronteras que heredaron y la estricta no interferencia en los asuntos internos de cada uno de ellos. Estos principios fueron, a grandes rasgos, respetados por unos treinta años. Sin embargo, en la década del noventa comenzaron a ser seriamente cuestionados y desafiados como secuela de las crisis que involucraron a la región del continente de los Grandes Lagos y que culminaron en la invasión y ocupación de la República Democrática del Congo (RDC) por parte de ejércitos de varios países africanos. Los conflictos armados en otros países, principalmente en Liberia y Sierra Leona, erosionaron aún más el principio de no interferencia, a medida que se hacían esfuerzos subregionales de mantenimiento de la paz ante la perspectiva del colapso de hecho o inminente de la autoridad del gobierno central. La postura actual ampliamente apoyada es que los gobiernos involucrados en violaciones masivas y flagrantes no tienen derecho a gozar del principio de no interferencia en los asuntos de sus países. La política de justicia transicional: durante el curso de la década del noventa, como parte del desarrollo de la reforma de los sistemas políticos, se introdujeron varios programas para revisar el impacto del pasado autoritario inmediato con la perspectiva de establecer qué es lo que ocurrió, quién era responsable y qué medidas correctivas podían tomarse para lograr la reconciliación nacional. El primer gran experimento en este sentido fue realizado en Sudáfrica con la Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR). Posteriormente se desarrollaron varias adaptaciones del modelo y/o principio de la CVR en varios países, especialmente en aquellos que emergían de períodos de conflictos violentos y prolongados gobiernos militares. También hubo un experimento en Ruanda con el Gatchacha o sistema comunitario de abordaje y superación del legado genocida sufrido por el país. Un rol cada vez mayor de las Naciones Unidas en la gobernabilidad africana: el contexto de los noventa también destacó nuevos desarrollos en el sistema político relacionados con un aumento en el perfil de la familia de organizaciones de las Naciones Unidas en los procesos de gobernabilidad domésticos de los países africanos, especialmente de aquellos que emergían de conflictos extensos. Hubo varias dimensiones de este perfil acrecentado, pero quizás las más prominentes son los tribunales de crímenes de guerra internacionales, establecidos primariamente en base a la ideología de desalentar la impunidad y enviar una fuerte señal a los actores políticos acerca de la necesidad de respetar los derechos humanos y las reglas de conducta establecidas internacionalmente en situaciones de conflicto violento y guerra. Las dimensiones del cambio más evidentes y visibles en los países africanos nos cuentan una parte sustancial de la historia acerca de las transformaciones que están produciéndose en los sistemas políticos de los países del continente. Sin embargo, en su alcance solamente cubren los obvios procesos de cambio. Otras dimensiones de cambio menos visibles o mensurables que merecen ser consideradas como factores de análisis, pero que no han sido suficientemente tenidas en cuenta, incluyen el hecho de que ha habido cambios demográficos significativos en países africanos que suman al proyecto a niños y jóvenes en una postura de mucha mayor prominencia. Con bastante más del 50% de la población de África compuesta por niños y jóvenes –una razón por la cual África es actualmente descripta como el continente “más joven”– un cambio generacional gradual pero inevitable está ocurriendo en el sistema político en varios niveles al mismo tiempo. El voto juvenil es quizás el aspecto más importante y fácilmente reconocible aspecto de este desarrollo, pero también está la emergencia de una generación de políticos en posiciones de liderazgo que no experimentó directamente el gobierno colonial y no fue parte directa de la coalición anticolonialista nacional. Las consecuencias de este cambio para la agenda política representan un área que permanece poco investigada más allá de las primeras y autosuficientes referencias realizadas, a fines de la década del ochenta y principios de la del noventa en algunos círculos de política exterior occidentales, a la emergencia de un nuevo grupo de líderes del renacimiento en África Oriental, el Cuerno de África y África Austral. Por contraste, el impacto que la alienación y el descontento de la juventud –frecuentemente relacionados con el desempleo prolongado– podrían tener en la estabilidad de las estructuras políticas africanas ha atraído la atención de académicos e intelectuales dedicados a la política, preocupados por desarrollar interpretaciones alternativas de los conflictos cuya consecuencia fue el colapso de la autoridad central en países tales como Sierra Leona, Liberia y Costa de Marfil. Aquello a lo que ahora se alude en cierta literatura como la Cuestión Juvenil en la política de África constituye una dimensión importante de cambio que remite al núcleo del sistema político, incluyendo el proceso de constitución y renovación de la ciudadanía, el contrato social por el cual se articula la ciudadanía, la política de la representación, y la legitimación del estado y el gobierno (Abdullah y Bangura, 1997; Abdullah, 2003; Mkandawire, 2002; Sesay, 2003). Igualmente crítica para el marco cambiante de la política en África es la rápida tasa de urbanización que tiene lugar en todo el continente y las intensas migraciones de población interna asociadas a ella. A medida que ocurren los cambios demográficos, la urbanización y los flujos de población interna parecen desafiar a muchas de las hipótesis y estructuras sobre las cuales se construyeron las políticas post-coloniales de gobernabilidad. Además de la obvia reconfiguración rural-urbana que está ocurriendo, existen también: la creciente política de “colonos” y “nativos”, el renacimiento de redes etno-regionales/socio-culturales que compiten entre sí, la proliferación de bandas/milicias armadas/patrullas ciudadanas de vecindarios urbanos, la difusión de la intolerancia y la xenofobia que también encuentra su expresión en políticas hostiles a los “no-nativos”, el desafío creciente de la inclusión social y la transferencia de servicios para una población urbana en rápido crecimiento, la expansión masiva de las fronteras del sector informal y las redes informales, y la proliferación de una nueva religiosidad que fluctúa de lo sincrético a lo puritano. Las muy variadas cuestiones asociadas con el proceso de urbanización acelerada han sido refractadas dentro del sistema político bajo la forma de competencias acerca de cuestiones como la ciudadanía, los derechos individuales y grupales, el rol del estado y la naturaleza de sus capacidades políticas, el contenido y alcance de la política social, el estatus secular del estado y todo el espectro de la gobernabilidad urbana (Sesay, 2003; Mamdani, 2001; Mkandawire, 2002). Las políticas post-independentistas en África fueron moldeadas dentro del marco de la lucha nacionalista anticolonialista que tomó fuerza en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial. La agenda de la coalición nacionalista anticolonial que escoltó a los países africanos hacia la independencia constituyó el núcleo del contrato social sobre la base del cual se desarrollaron las políticas –políticas, económicas y sociales. Casi sin excepción, se reservó un papel central para el sector público en lo que generalmente ha sido descripto como un modelo de acumulación post-colonial liderado por el estado o intervencionista. Fue un modelo de acumulación que vino con su propia estructura de incentivos, premios y castigos a los cuales los jugadores de la estructura política respondieron durante gran parte del período en que se extendió, esto es, las dos primeras décadas de la independencia. El colapso del modelo de estado intervencionista en el curso de la década del ochenta y los esfuerzos para reemplazarlo con una estructura de “libre” mercado también se tradujeron en la alteración del sistema de incentivos en la estructura política. Sin embargo, el impacto de este desarrollo para los patrones de las políticas no ha sido seriamente investigado más allá de los primeros intentos que, excesivamente manejados ideológicamente por el partidismo unilateral pro-mercado, estaban limitados a sugerir que el sistema de mercado produciría una nueva clase media que, entrenada en los avatares competitivos del mercado, promovería la transición africana a una nueva era de democracia (auténticamente liberal). Esta perspectiva estaba relacionada con la visión de que el surgimiento de una vibrante sociedad civil, definida como esencial para una democratización sustentable, era el aspecto menos importante del sistema de libre mercado –tanto como la propia democracia liberal. La importante cuestión acerca del modo en el cual el colapso del modelo de desarrollo liderado por el estado, las prolongadas crisis socio-económicas que los países africanos han experimentado, y los esfuerzos impulsados desde el exterior para lograr reformas de mercado han producido una nueva estructura de incentivos y redefinido las fronteras normativas de las políticas permanece como un área insuficientemente investigada más allá de observaciones anecdóticas. Las diferentes dimensiones de cambio que han impactado en el patrón de las políticas en el África contemporánea han sido el tema de interpretaciones competitivas a las cuales volveremos en este ensayo. El aspecto clave que vale la pena tener en cuenta en este punto es el hecho de que la metodología dominante, que consiste en la búsqueda por establecer un balance de progresos y regresiones, difícilmente ha sido útil para permitir a los estudiantes de la política africana contemporánea captar los matices del cambio. Los diferentes elementos de cambio, muchas veces tomados aisladamente más que en su interconexión, y con frecuencia tratados episódicamente más que como parte de un flujo histórico mayor, también son rutinariamente valorados sin una adecuada atención al contexto en el cual se están desarrollando. Un primer paso para compensar las presentes brechas analíticas en el estudio del África contemporánea necesita una discusión respecto del contexto en el cual el cambio político está siendo moldeado y desarrollado. EL CONTEXTO DEL CAMBIO POLÍTICO Con independencia del peso interpretativo atribuido a los cambios ocurridos en el panorama político africano a partir de comienzos de la década del ochenta, dichos cambios han tenido lugar en un contexto definido y caracterizado por: - Una prolongada crisis económica que los gobiernos africanos fueron alentados o abiertamente presionados a remediar a través de un igualmente prolongado programa ortodoxo de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional (FMI)/Banco Mundial (BM), que se había mantenido por dos décadas y que había fracasado en superar las dificultades en cuya solución debía colaborar, al mismo tiempo que creó nuevas complicaciones (Mkandawire y Olukoshi, 1995; Mkandawire y Soludo, 1999). La crisis y declinación económica, el estado de desequilibrio de las economías africanas, la expansión del sector informal y la erosión de la autonomía y alcances de la política interna representan un componente crítico del contexto dentro del cual se está reestructurando la política en África. - El fin de la vieja Guerra Fría entre el Este y el Oeste tal como se llevó adelante, un desarrollo simbolizado por la caída del Muro de Berlín, la reunificación de Alemania, el colapso del Pacto de Varsovia y la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Mientras duró, la Guerra Fría tuvo un importante impacto en la política interna de muchos países africanos en la medida en que los bloques ideológicos rivales se sumergieron en las dinámicas políticas internas de diferentes países en su búsqueda para contenerse mutuamente y retener/expandir sus esferas de influencia. El fin de la Guerra Fría no necesariamente implicó el fin de la historia o las ideologías, como fue sugerido precipitadamente por algunos comentaristas; sin embargo, alteró un importante factor geopolítico alrededor del cual se multiplicó un tumulto de estrategias e intereses en la política interna de los países africanos. La política africana post Guerra Fría involucró un complejo conjunto de realineamientos de fuerzas e intereses de modos tales que afectaron los patrones de políticas preexistentes. - El significativo debilitamiento del estado africano por una combinación de factores, entre los cuales no fue menor la agenda de reforma del mercado claramente anti-estado promovida por el FMI, el BM y otros organismos. Esa agenda no sólo tuvo la consecuencia de deslegitimizar al estado como un actor en la economía política, sino también la de socavar sus capacidades a través de una serie de medidas restrictivas que también sirvieron para alimentar la fuga de cerebros, facilitar la erosión del sistema de política interna y reducir a África a la región menos gobernada del mundo. Dado el papel central que el estado africano asumió en cada faceta de la economía política post-colonial, la declinación y decadencia institucional a la cual fue expuesto representó un importante desarrollo que repercutió en todas las esferas de la vida –económica, socio-cultural y política (Mkandawire y Olukoshi, 1995; Mkandawire y Soludo, 1999). La política de llenar los vacíos creados por la deslegitimación, decadencia y reducción del estado estuvo en el núcleo de algunos de los cambios ocurridos en la última década y media o más, incluyendo la emergencia de nuevos actores/actoras de diferentes tipos con proyectos conflictivos/en competencia. - La extendida utilización de la violencia y las armas en el manejo de los conflictos políticos domésticos o en la manifestación de descontento. En relación con el fin de la Guerra Fría Este-Oeste y la reducción del estado a un punto tal que lo dejó trastabillando, África fue testigo de la emergencia/resurgimiento de los conflictos, principalmente de tipo intra-estatal y con varios grados de intensidad. Algunos conflictos perduraban desde la Guerra Fría mientras que otros derivaban de resentimientos surgidos de otras fuentes. El más espectacular y trágico de los conflictos tuvo dimensiones genocidas, mientras que en muchos otros casos ocurrió también la caída de la autoridad del gobierno central. Además, en lo que algunos comentaristas presentaban como evidencia de un nuevo género de guerras, los conflictos se apartaban de los patrones tradicionales en los cuales los ejércitos profesionales eran enfrentados unos contra otros. En lugar de ello, grupos civiles armados atacaban a otros y/o a ejércitos profesionales fuertemente faccionalizados. El extendido reclutamiento y despliegue de niños soldados representó otro aspecto único de los conflictos, como también el terror y el pánico infligidos sobre poblaciones civiles desarmadas, especialmente en áreas rurales. Carentes de claridad ideológica o de un proyecto social alternativo, estas guerras eran fácilmente descartadas por muchos como mero bandolerismo causado por una combinación de codicia y resentimiento; de hecho, estas expresaban un cambio mucho más profundo asociado con la emergencia en términos de significación política de una juventud urbana descontenta (Abdullah y Bangura, 1997; Abdullah, 2003; Mkandawire, 2002; Mamdani, 2001; Sesay, 2003). - El surgimiento de una diáspora de recientes migrantes de África también constituye un importante factor contextual, que crece en importancia a medida que la influencia de la nueva diáspora aumenta en tanto porción del electorado cuya influencia se refleja en los procesos políticos domésticos que se están desplegando en diferentes países. El proceso de constitución de esta nueva diáspora es reciente y se halla todavía en progreso, mientras que una ola de profesionales, muchos de ellos aún en su mejor momento, migran por una variedad de razones a Europa y América del Norte, al mismo tiempo que muchos que se fueron temporariamente para estudiar en el exterior también deciden quedarse. Su capacidad para presionar en asuntos de reforma política y derechos humanos en sus países anfitriones está creciendo, y su voz en los asuntos de sus países de origen resuena entre algunas porciones importantes del electorado. El hecho de que la Unión Africana les haya conferido reconocimiento formal es una señal de su influencia creciente. TEMAS DOMINANTES EN EL ESTUDIO DEL CAMBIO POLÍTICO EN ÁFRICA Los principales factores contextuales que han moldeado el contenido y la práctica de la política en el África contemporánea también señalan los temas que han preocupado a los estudiantes del proceso de cambio en el continente en la última década y media. Estos temas varían en sus detalles pero pueden ser sintetizados como incluyendo las siguientes cuestiones generales: - La política de transición y electoral, incluyendo sistemas de partido y electorales, programas promovidos por partidos políticos, el proceso de elección, la calidad de acceso a los medios por parte de los partidos competidores, la estructura legislativa adoptada, la educación del votante y su concurrencia, y la independencia judicial. - Los problemas y las perspectivas de la consolidación democrática sobre la base de varios marcos competitivos para evaluar y medir la transición africana. - El constitucionalismo y la reforma constitucional, abarcando los derechos básicos de la ciudadanía, la separación de poderes, la descentralización administrativa y la sucesión política. - El surgimiento, significación y rol de la sociedad civil africana en el proceso de democratización. - La naturaleza de la política estatal, la dinámica de las relaciones estado-sociedad y los desafíos de la gobernabilidad que enfrentan los países africanos. - Las causas, dimensiones y consecuencias de los conflictos africanos contemporáneos. - La economía política de la reforma en África, con particular énfasis en la relación entre reformas de mercado y liberalización política, “buena” gobernabilidad y reformas del sector público. El grueso de la literatura que se ha producido sobre política africana en la última década y media está enfocado en estos temas generales. Mientras el conjunto de temas cubierto podría sugerir una convergencia en las señales críticas de cambio en los sistemas políticos africanos, en realidad existe diversidad en los marcos interpretativos empleados para alcanzar conclusiones acerca de la dirección de la política. Es a estas interpretaciones rivales a las cuales ahora dirigimos la atención. INTERPRETANDO EL CAMBIO POLÍTICO EN ÁFRICA Entre las diferentes interpretaciones rivales respecto del contenido, contexto y dinámicas del cambio político en África, la más influyente es sin duda la llamada nueva economía política/enfoque de elección pública (public choice approach) que incorpora diferentes matices de teorías de patrimonialismo/neo-patrimonialismo, criminalización estatal y post-colonialismo (Bates, 1981; Jackson y Roseburg, 1983; Callaghy, 1984; Kasfir, 1984; Young y Turner, 1985; Ergas, 1987; Chabal, 1988; Rothschild y Chazan, 1988; Carter Centre, 1989a; 1989b; Bayart, 1993; Bratton y Van der Walle, 1994; Reno, 1995; Bayart et al., 1999; Mbembe, 1992a; 1992b). Dependiendo del particular ángulo o punto de abordaje elegido, los académicos que trabajan con esta amplia propuesta han tendido a incluirse en un marco interpretativo que es optimista o pesimista con respecto a los patrones de las políticas en África, sus problemas y perspectivas. La literatura demuestra un amplio espectro de opiniones, pero los temas principales que han surgido para constituir la propuesta dominante para interpretar la política en África y los cambios que están teniendo lugar en su interior pueden ser ilustrados con la discusión que ha tomado lugar en el contexto socio-económico de cambio político y la naturaleza de la sociedad civil. En lo que respecta al contexto socio-económico del cambio político, la perspectiva dominante es sin duda que los patrones de comportamiento en búsqueda de renta entre los actores políticos y las presiones neo-patrimoniales produjeron la declinación de las economías africanas, obstruyeron la realización plena de las metas de los programas de ajuste estructural del FMI/BM, fomentaron una cultura de informalidad/sociabilidad y previnieron el surgimiento de coaliciones de tendencia reformista capaces de iniciar y gobernar cambios de largo alcance en la forma de liberalización económica y política. Para algunos de quienes contribuyeron al desarrollo de esta perspectiva, la búsqueda de renta es parte integral de la naturaleza misma de la cultura y/o sociedad africanas, mientras que para otros la elite política es la productora auto-consciente de nichos de oportunidades que ella explota. Algunos de los nichos de búsqueda de renta surgen de la naturaleza de las economías africanas, que han estado estructuradas dentro de un modelo de estado intervencionista que asigna un papel importante al ejercicio de la discreción política, facilita prácticas oligopólicas y desalienta el surgimiento de regímenes de precios determinados por el mercado. Debido a que para los neo-patrimonialistas las presiones son consideradas rasgos penetrantes y abarcativos de las estructuras políticas africanas, algunos de los colaboradores en el desarrollo de esta perspectiva localizan las presiones en el nivel de la misma sociedad africana, mientras que otros sitúan el énfasis en el funcionamiento interno del sistema estatal. El enfoque socio-céntrico, ilustrado por la noción de Bayart de “la política de los saciados”, apunta a prácticas y normas en la sociedad africana que previenen la adopción y aplicación sostenida de elecciones de política “racional” capaces de promover el desarrollo económico y la liberalización política. En contraste, la perspectiva estado-céntrica localiza el problema del neo-patrimonialismo no en la sociedad sino en el estado mismo, apuntando a las maneras en que este constituye una carga a causa de las políticas de depredación que fomenta. En relación con esto, se han anticipado varias tesis del estado en las sombras o del estado dentro del estado. Las presiones neo-patrimonialistas también son alimentadas por el ansia insaciable de la elite del poder por la legitimación popular. Por esta razón, estratos y redes de clientelismo saturan todo el sistema socio-económico y político. Prescindiendo del particular punto de vista adoptado por diferentes autores sobre las fuentes de búsqueda de renta y neo-patrimonialismo, existe un acuerdo generalizado entre ellos acerca de que el desarrollo económico y la transición política de África desde el autoritarismo han sido bloqueados y obstaculizados. Las raíces intelectuales del afro-pesimismo pueden ser rastreadas hasta esta perspectiva en la medida en que representa un marco que, al tratar las conductas de búsqueda de renta, las prácticas neo-patrimonialistas y los síndromes post-coloniales como ubicuos y corruptores, casi no encuentra salida del callejón hacia el desarrollo africano. De este modo, si los marcos políticos existentes han fallado debido a las consecuencias adversas de la lógica de búsqueda de renta, “la economía de los afectos”, la política post-colonial y el neo-patrimonialismo, los esfuerzos de reforma también han fracasado por la misma razón. Fue en parte en un intento por superar el pesimismo que es el resultado lógico de esta perspectiva que Chabal y Daloz (1999) han sugerido que la manera en que las cosas se dan en África, tal como ha sido captado en la crítica de la escuela de búsqueda de renta/neo-patrimonialista, ha de ser aceptada como el modo en que África realmente funciona –a diferencia del orden intrínseco en las estructuras y relaciones estado-sociedad occidentales. Si bien la intervención de estos autores fue presentada como una desviación respecto de la lectura eurocéntrica de África que operaba en ese momento, esta no logró ir más allá del eurocentrismo que era objeto de su crítica y, finalmente, su predicción también fue desbordada por un sentido de pesimismo. Aquellos que –mientras seguían trabajando dentro del marco de búsqueda de renta/neo-patrimonialista– buscaban fuentes de esperanza y optimismo, han tenido que volver a una generación anterior de escritos que veían en los esfuerzos de reforma económica ortodoxa promovidos por el FMI y el BM la posibilidad de surgimiento de nuevos patrones de políticas en África que supuestamente son promotores de un mayor desarrollo económico racional y de renovación política (Chazan, 1982; 1983; Diamond, 1994; Bates, 1981; Nelson, 1990). Los argumentos que han sido esgrimidos en este sentido son variados, pero frecuentemente incluyen la expectativa de que el ajuste económico estructural producirá o está produciendo una nueva burguesía que está enraizada en la producción y disciplinada en los métodos del mercado como para dar a luz una genuina transición democrática en África. Otros han sugerido que el proceso de reforma del mercado ha empoderado a una nueva generación de tecnócratas que se han convertido en importantes actores no sólo con respecto a la lucha por el gobierno racional de las economías, sino también en relación con la reestructuración de los parámetros de la política. Es más, se ha sugerido que la expectativa de que las reformas económicas alteren la estructura de incentivos a favor del África rural no solamente aumentará el peso político de la población rural en la ecuación de poder nacional de los países africanos, sino que también dará lugar a nuevos actores de la comunidad rural que podrían funcionar como la voz del pueblo. También se ha prestado atención a los patrones cambiantes de las políticas de los grupos de interés, especialmente la controversia entre los así llamados grupos pro-reforma (esto es, pro-reforma de mercado) y las coaliciones anti-reforma (a menudo vistas como personas sumamente inmersas en la lógica de búsqueda de renta/neo-patrimonialista de la post-colonia), y los nuevos patrones de políticas que están produciendo en la búsqueda de desarrollo económico racional y liberalización política. En lo que respecta a la cuestión de la sociedad civil africana, un tema al cual se le ha dedicado una considerable cantidad de literatura, la polarización entre los afro-pesimistas y los afro-optimistas se pone en evidencia (Chazan, 1983). Mientras que la mayor parte de la literatura resalta la expansión producida en el curso de las décadas del ochenta y el noventa en la vida comunitaria africana, la medida en que la sociedad civil representa un nuevo e importante campo o vector de la política está en debate. Algunos académicos discuten acerca de la relevancia del concepto de sociedad civil en un contexto africano que aún sigue dominado por lazos y redes primordiales, mientras que otros apuntan a la naturaleza “no-civil” de la sociedad civil africana, la dominación de una lógica estatista dentro de ella y la proliferación de relaciones neo-patrimonialistas que se suman para limitar su potencial democratizante. Otros, sin embargo, asumen una visión más favorable de la sociedad civil africana, afirmando la relevancia/aplicabilidad del concepto al medio africano y sugiriendo que un proceso de renovación socio-política está en marcha en todo el continente sostenido por los principales actores de la sociedad civil. Es más, la sociedad civil, definida ante todo en términos de una vida asociativa que es autónoma del estado, es presentada como evidencia del surgimiento de un nuevo tipo de política no estatal, con los líderes de las asociaciones cívicas convirtiéndose en los portadores de la lucha por una renovación democrática anclada en la promoción del pluralismo, el secularismo, los deberes cívicos, los derechos humanos/las libertades civiles y la responsabilidad de quienes detentan puestos públicos. TRAMPAS DE LOS MARCOS INTERPRETATIVOS DOMINANTES Pese a que el marco dominante de búsqueda de renta/neo-patrimonialista que incluye la mayor parte de los esfuerzos por interpretar el cambio político en África puede haber ofrecido algunas perspectivas acerca de los problemas de la reforma política y la transición en el continente, está repleto de deficiencias que limitan su utilidad para aprehender los matices del cambio (Mamdani, 1999; Zeleza, 1997; Mkandawire, 1996; Makandawire y Olukoshi, 1995). Estas deficiencias son, en parte, internas al marco mismo, incluyendo el hecho de que ha sido desplegado para servir como explicación universalmente válida para casi todo, perdiendo por tanto su valor y precisión analítica. Otras deficiencias del marco derivan de la forma de estructuración y los enfoques metodológicos de la corriente principal de los Estudios Africanos que consisten en: - Un tratamiento continuo de África y la política africana como un terreno exótico que está lleno de sorpresas, lo bizarro y lo bizantino, y que predispone a los estudiantes al sensacionalismo, la exageración, la condescendencia e incluso el desprecio en el modo en que tratan a los sujetos de su investigación. No resulta sorprendente que este enfoque haya producido frecuentemente la generación de las nociones más inadecuadas acerca de África, nociones que, en los peores casos, tienen reminiscencias de los enfoques antropológicos coloniales racistas para comprender y caracterizar al “otro”. - La construcción y aplicación de estándares de evaluación y medición que tienden a estereotipar, en el marco africano, prácticas y experiencias que en otros lugares son tratadas como rutina, normales o una aberración excepcional que no es digna de atención especial. La consecuencia es que en discusiones acerca de la política africana tiende a predominar un excesivo sentido de déjà vu, disminuyendo por lo tanto las luchas que se desarrollan por el cambio o minimizando las dimensiones de los cambios que suceden. - Una lectura persistente de la experiencia histórica africana utilizando los lentes de las historias y experiencias de otros pueblos y regiones del mundo en lo que algunos académicos, en una fase temprana de los debates sobre la metodología de los Estudios Africanos, describieron como un evolucionismo unilineal fuertemente eurocéntrico que sostiene que, sea lo que sea que África esté experimentando en el presente, esto no es más que una repetición de una fase similar en un período muy anterior en la historia de Europa u Occidente. Según la misma lógica, el futuro de África es visto como válido y razonable solamente si se conforma de acuerdo a los principios de las instituciones políticas de los países europeos. En consecuencia, la atención a la especificidad del contexto y la experiencia histórica africanos, y los desafíos a la creatividad y la originalidad que ellos presentan, se pierden en el análisis producido. Al fracasar en la evaluación de la política, la economía y la sociedad africanas en sus propios términos como diferentes de las circunstancias que emanan de la historia de otros, el evolucionismo unilineal ha servido como un instrumento para la búsqueda, intencionada o no, de la uniformidad y conformidad, y no ha servido a la causa de la diversidad y la universalidad. - La aplicación irreal de los principios de la economía ortodoxa al análisis de la política africana en una propuesta que coloca gran énfasis en mediciones cuantitativas en detrimento de análisis cualitativos. Este problema es reflejo, por lo menos en parte, de un movimiento dentro de la disciplina de la ciencia política para imitar la disciplina económica en un momento en que esta última goza de una posición hegemónica en las ciencias sociales y la corriente ortodoxa dentro de esta disciplina está en ascenso. El resultado ha sido que se aplican correlaciones de tipo formulario al estudio de África que provocan desvíos y no captan los matices del cambio político en el continente. - El constante análisis de la política, la economía y la sociedad africanas sobre la base de oposiciones binarias que separan y tratan como diferentes a lo formal y lo informal, lo privado y lo público, el estado y el mercado, lo rural y lo urbano, y el estado y la sociedad (civil). Sin embargo, tales compartimentalizaciones rígidas difícilmente son útiles para entender la lógica de la política en un escenario en el cual la mayoría de los actores/actoras organizan los diferentes compartimentos sobre la base de que se hace un esfuerzo para comprenderlos. Donde se han realizado tentativas para vencer esta debilidad, estas frecuentemente han producido resultados que atribuyen el fracaso al hecho de su postura equívoca o caricaturizan a esta como uno de los rasgos de la naturaleza exótica de la política africana. - La total negación o completo abandono de la existencia de una comunidad política en África que se caracteriza por su diversidad, protesta, sacrificio y visiones de una sociedad mejor. El discurso de búsqueda de renta/neo-patrimonialista sobre África se lleva a cabo como si todos los africanos estuviesen colectiva y uniformemente inmersos en esa lógica, y todas sus acciones –incluso aquellas que simplemente suceden por azar o que son producto de coyunturas particulares– son tratadas como resultado de cálculos neo-patrimonialistas premeditados. Este acercamiento obviamente limita la capacidad de los estudiantes de tomar seriamente las luchas que dan significado a la política en el África contemporánea y que impulsan el proceso de cambio. Además de las debilidades del marco de búsqueda de renta/neo-patrimonialista para comprender los modelos cambiantes de la política en África, las perspectivas que ha generado tampoco fueron de ayuda para captar las complejidades del cambio en el continente. Relacionado con esto, el debate entre los afro-optimistas y los afro-pesimistas, caracterizado como está por un sinnúmero de subjetividades, ha tendido a ser perturbador, en la medida en que el progreso social es un proceso contradictorio caracterizado por reveses, empates y avances en un proceso que no es unilineal o unidireccional. La dialéctica de la descomposición y recomposición como un hecho de la sociedad humana ha sido descartada del debate afro-pesimista/afro-optimista, y los ideales en contra de los cuales se toman posturas –pesimistas u optimistas– acerca de las perspectivas para África, son en su mayor parte el producto de ilusiones que no se corresponden con ninguna experiencia histórica conocida. Cuando se abandonan tales ideales, una total disminución de los estándares introduce un realismo excesivo que es alentado de una manera que sugiere que no se puede esperar mucho más de África. Pero, de hecho, las personas en África también sueñan, tienen visiones de un mañana mejor y quieren mantener, para ellos y sus gobiernos, los estándares más altos de desempeño. Sólo cuando este simple hecho sea apreciado completamente podremos comenzar a abordar adecuadamente la política contemporánea africana con la dialéctica del cambio sin ser atrapados por la división afro-pesimistas/afro-optimistas. ELEMENTOS PARA UNA INTERPRETACIÓN ALTERNATIVA DEL CAMBIO POLÍTICO EN ÁFRICA En la búsqueda de marcos interpretativos alternativos para comprender los nuevos patrones de la política en África, es importante, como punto de partida, tener en mente que el cambio es un proceso continuo. El cambio tampoco es siempre radical –es más, en muchos casos es gradual, frecuentemente incompleto, ciertamente está muy lejos de ser total y algunas veces es incluso imperceptible aunque sin embargo esté sucediendo. Es precisamente a causa de la permanencia del cambio que gran parte de los procesos integrales a la política, la economía y la sociedad en todo el mundo constituyen piezas de un proceso en marcha, campos en los cuales –ya sea el manejo de la diversidad, la construcción del estado, la negociación de la ciudadanía, etc.– los mejores modelos disponibles o que corresponden al equilibrio social del momento siguen representando, en una perspectiva histórica, un asunto inconcluso. Esta es la razón por la cual, donde sea que ocurra un cambio, los elementos de continuidad también abundan. El cambio se desenvuelve con frecuencia en el seno de una forma u otra de continuidad. Las fuerzas que sirven como portadoras del cambio son las que hacen la historia, pero algunas veces pueden estar lo suficientemente inmersas en las tareas cotidianas o las demandas del momento como para no ser del todo conscientes de la naturaleza memorable de sus acciones u omisiones. En otras palabras, el cambio no siempre es el producto de un proyecto definido conscientemente e, incluso cuando un elemento de deliberación y planeamiento está involucrado, los resultados no son tan predecibles como puede imaginarse. Todo esto requiere una perspectiva y una metodología históricas capaces de localizar sucesos y episodios aislados en su ubicación adecuada en el flujo de un cúmulo de eventos. Únicamente un acercamiento de este tipo puede capacitarnos para entender completamente la significación del cambio que está ocurriendo y desarrollar un proceso basado en la comprensión de la historia. Como se indicó anteriormente, el proceso de cambio es, por definición, contradictorio; la evaluación del proceso no se beneficia con oscilaciones intelectuales que van desde el pesimismo al optimismo, y viceversa, de acuerdo a las presiones y contradicciones que se producen en diferentes momentos. La política africana, como de hecho ocurre con la política en otros lugares del mundo, está en un estado permanente de evolución. La fase actual del proceso de cambio en la política del continente es por definición contradictoria y está lejos de ser unilineal o unidireccional. Efectivamente, considerando que se trata de un proceso de cambio que está ocurriendo en una época de masiva descomposición y recomposición de las relaciones sociales, puede argumentarse correctamente que el continente está en un estado de cambio continuo que es, al mismo tiempo, confuso y ordenado, frecuentemente una mezcla de ambos al mismo tiempo. El contexto inmediato del cambio que está teniendo lugar puede ser localizado en el colapso, a fines de la década del setenta y principios de la del ochenta, del marco de acumulación post-colonial sobre la base del cual varios actores dentro de la estructura política se constituyeron a sí mismos y/o fueron constituidos. Era un marco en el cual el estado asumió un papel de primera línea en los procesos socio-económicos y políticos clave de la estructura política; era también parte del contrato social sobre la base del cual fue construida la coalición nacionalista anticolonial que escoltó a los países africanos a la independencia. Además, fue crítico para la recomposición intensiva de las relaciones sociales y la política que incluyó la aceleración del proceso de formación y diferenciación de clases. El eslogan ideológico que apuntaló el marco fue el de la construcción de la nación. Los gobiernos, por lo tanto, invirtieron fuertemente en la promoción de la unidad nacional, aunque en la mayoría de los casos las identidades etno-regionales se mantuvieron firmes y se superpusieron a las identidades de clase y religiosas. Las razones para el colapso del modelo de acumulación postcolonial ya están bien establecidas en la literatura como para repetirlas aquí. Lo que es importante remarcar por ahora es que el colapso del marco produjo una ruptura que reclamaba una redefinición de las relaciones estado-sociedad, como también de las relaciones dentro de la sociedad y el estado mismos. La búsqueda de una definición comprensiva de las relaciones estaba atada inevitablemente a la competencia entre los diversos intereses en pugna por el reposicionamiento en el sistema político y por la lucha por el poder, las oportunidades y las ventajas. En esta lucha, todos los recursos que son críticos para la adquisición y retención del poder han sido movilizados, ya sea que estén basados en cuestiones de clase o simplemente étnicas, religiosas y regionales. La lucha también sirvió como el contexto para un inventario crítico, tal como se manifestó en las conferencias nacionales (soberanas) que fueron convocadas, los ejercicios de revisión constitucional que tuvieron lugar y los ejercicios de verdad y reconciliación que fueron lanzados. Estas diferentes actividades dieron la ocasión para que los descontentos con el marco de acumulación post-colonial y sus políticas correspondientes se pusieran en escena abiertamente. Su resultado, casi uniformemente, comprendió el abandono formal de los sistemas políticos autoritarios, establecidos hasta el momento en la forma de un gobierno de partido único o militar, y/o de una diarquía cívicomilitar. En lugar de los viejos sistemas de gobernabilidad política, los regímenes multipartidarios fueron presentados casi como el nuevo complemento de los ejercicios de liberalización económica asociados con los programas de ajuste estructural del FMI/BM que fueron introducidos al comienzo de la crisis del modelo de acumulación post-colonial. Si la crisis del modelo post-colonial de acumulación se tradujo en una crisis del orden político establecido en la mayoría de los países africanos, la lucha por la preservación de los intereses se convirtió en un rasgo importante de la transición del autoritarismo político a la liberalización política, una lucha que se hizo más crítica para los actores sociales clave por el continuo contexto de crisis económicas prolongadas y ajustes estructurales que apuntalaron la transición. También se emprendió un proceso de realineamiento de intereses, incluyendo la invención de nuevas identidades y alianzas. En este proceso, y en una clásica demostración de la dialéctica del cambio y la continuidad, los caudillos políticos y oligarcas militares de ayer se convirtieron en parte del movimiento del pluralismo político y la expansión del espacio público al establecer o tomar un rol activo en nuevos partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, las asociaciones religiosas que proliferaron y las numerosas redes etnoregionales que fueron reactivadas. De manera similar, los movimientos sociales populares, incluyendo los sindicatos, redescubrieron sus voces en el marco del proceso de liberalización política. Las políticas intergeneracionales que se multiplicaron alrededor del colapso del modelo post-colonial de acumulación y la profunda crisis socio-económica asociada con este impulsaron a varios grupos y asociaciones juveniles, que abiertamente reclamaban poder y recursos en el nombre de una generación más joven de africanos. Sus campañas fueron apoyadas por los cambios demográficos que habían ocurrido en África a favor de la generación más joven. Grupos de mujeres también se incorporaron en la política de construcción de voces y alianzas, en un intento por asegurarse una mejor representación en el nuevo sistema político en desarrollo. Dado que la vieja clase media que fue educada en el marco del modelo post-colonial de acumulación vio sus filas debilitadas y gradualmente entró en decadencia, una nueva clase media lanzada por las reformas de liberalización de mercado comenzó a surgir como parte de un proceso más amplio de recomposición y transformación social. En la política de realineamiento que se desató, ningún sector de la sociedad permaneció ileso, y la movilización masiva que fue emprendida por las fuerzas del cambio y los intereses creados que permanecían alrededor del ancien régime constituyeron el material de que estaban hechas las políticas de transición en la década del noventa. Ese período fue también, sobradamente, uno de los más excitantes en la política africana post-independencia, impulsando a algunos a sugerir, más bien de manera apresurada y prematura, que el continente estaba en trance de una segunda liberación. En el curso de las políticas del cambio asociadas con el fin del modelo de desarrollo post-colonial y la búsqueda de un nuevo modelo, un nuevo equilibrio social parecía estar en preparación. Pero su surgimiento, en muchas partes de África, fue tanto tortuoso como conflictivo, asumiendo en ocasiones dimensiones de violencia inimaginables. Esto puede explicarse, en parte, por la acrecentada incertidumbre que estaba asociada al proceso de transición, en tanto el proyecto de liberalización política nacía en el contexto de la crisis socio-económica más profunda de la historia contemporánea del continente. Este estado de incertidumbre fue acrecentado por una severa pérdida de confianza en las instituciones públicas del gobierno, especialmente en términos de su capacidad para responder a las necesidades ciudadanas básicas. En este sentido, no ayudaba el hecho de que el estado, que alguna vez jugara un rol esencial en la estructura política, estuviera debilitado, obstruido y reducido a una sombra de sí mismo gracias al antiestatismo unilateral del ajuste estructural del FMI/BM. Y sin embargo, en un contexto de declinación económica y ajuste estructural que había socavado y debilitado por igual a una amplia sección de grupos sociales cruzados, el estado, incluso en su situación de decadencia, seguía siendo un importante foco de atención en la articulación de estrategias de subsistencia, la (re)definición de intereses y la promoción de proyectos sociales alternativos. Esto era tan cierto para los grupos que estaban estrechamente ligados al modelo de desarrollo post-colonial –muchos de los cuales fueron duramente golpeados por el colapso del marco– así como para aquellos que estaban generalmente menos insertos en el desarrollismo liderado por el estado. También es cierto para los nuevos intereses emergentes surgidos del proceso de reforma del mercado. Es por esta razón que las políticas de transición han estado caracterizadas por una mezcla de resistencia, adaptación, construcción de alianzas y transformación. La transición en la política africana también se está dando en un momento de expansión de los límites de la informalización. A causa de la prolongada crisis económica a la que fueron expuestos los países africanos, muchos procesos formales e instituciones declinaron y decayeron. Las actividades del sector informal fueron fomentadas por la adopción de múltiples modos de subsistencia por parte de los trabajadores pobres y la antigua clase media. La intensificación del proceso de urbanización también contribuyó con las presiones por la expansión del sector informal. La extensión de la cobertura y alcance del sector informal fue acompañada por la intensificación de posturas ambiguas, con todo lo que ello implicaba. Además, la reorganización social que aún se está dando en la mayoría de los países produce tanto un elemento ad hoc en las acciones de los grupos de interés como una rapidez inusual en el vuelco de las alianzas. Por estos motivos, las políticas transicionales no se han asociado con agudas divisiones ideológicas, incluso si la controversia por el poder ha sido intensa y una gama de cuestiones críticas centradas en la reestructuración del estado y las relaciones estado-sociedad está siendo articulada en el dominio público. Quizás la prosecución de múltiples modos de subsistencia dentro del contexto de un sector informal en expansión ha contribuido al surgimiento y/o renacimiento de redes sociales “tradicionales” y de un fervor religioso generalizado. A MODO DE CONCLUSIÓN En general, el proceso de transición ha registrado importantes cambios en la política africana que deberían ser reconocidos por su significación en la historia de la post-independencia africana. Entre estos cambios, quizás los más importantes sean la adopción, por la mayor parte de los jugadores clave, de un marco constitucional liberal multipartidario para el manejo de la competencia política, la expansión y pluralización del espacio público, la discusión abierta de estrategias para gobernar las diversidades nacionales, y el surgimiento prominente de actores no estatales. Pero estos cambios también han sido moderados por la profundización de las desigualdades socio-económicas existentes en la mayoría de los países, los continuos efectos provocados por la prolongada crisis económica en el continente, la disminución de oportunidades para el desarrollo social causada por el marco macro-económico deflacionario promovido por las instituciones financieras internacionales, el estancamiento de las economías nacionales, y la continua inhabilitación del estado como institución pública. Luego de que las inversiones realizadas por varios grupos en el proyecto de reforma democrática no produjeran los dividendos socioeconómicos esperados, no debe sorprender que a lo largo de toda África la cuestión de la ciudadanía haya surgido quizás como el único tema importante alrededor del cual la lucha por el cambio se ha cristalizado. En el marco de esta amplia cuestión, se ha destacado el descontento juvenil. Pese a que el viejo modelo de acumulación post-colonial y el contrato social que estaba basado en él pueden haber causado su propio agotamiento, el nuevo modelo de desarrollo basado en el mercado, cuyo programa básico fue formulado según el modelo de ajuste estructural del FMI y el BM en medio de la oposición popular, sirve sin embargo como un marco aceptable o factible para la constitución de un nuevo contrato social. Dado el fracaso de dos décadas de ajuste estructural para detener la declinación de las economías africanas (en efecto, el programa de ajuste se convirtió en parte integral de la dinámica de la crisis económica del continente), la cuestión que surge es la siguiente: ¿dicho ajuste estructural es capaz de ser la base para la construcción de un nuevo contrato social o el continente debe ahora, simplemente, estimar los costos de su ajuste defectuoso y desarrollar un marco alternativo para su desarrollo? Esta es una pregunta tanto de investigación como política, y es una cuestión a la cual académicos como Mkandawire se han dirigido recientemente a través de sus argumentos por un proyecto de democracia desarrollista como un marco para restablecer a África en el camino del crecimiento económico, que es también por definición socialmente inclusivo y democrático. Se debería alentar a los estudiantes a prestar mayor atención a esta cuestión a través de un esfuerzo teórico y empírico, en la esperanza de que dicho esfuerzo nos permita avanzar más allá del enredo en que se encuentran los Estudios Africanos". CITA BIBLIOGRAFÍA Abdullah, Ibrahim (ed.) 2003 Between Democracy and Terror (Dakar:CODESRIA). Abdullah, Ibrahim and Bangura, Yusuf (eds.) 1997 “Africa Development” in Youth Culture and Political Violence: The Sierra Leone Civil War (Dakar: CODESRIA). Bates, Robert 1981 Markets and States in Tropical Africa: The Political Basis of Agricultural Policies (New Haven: Yale University Press). Bayart, Jean-François 1993 The State in Africa: The Politics of the Belly (London: Longman). Bayart, Jean-François et al. 1999 The Criminalization of the State in Africa (London: James Currey). Bratton, Michael 1989 “Beyond the State: Civil Society and Associational Life in Africa” in World Politics (The Johns Hopkins University Press) Vol. XLI, N° 3, April. Bratton, Michael and Van der Walle, Nicholas 1994 “Neo-patrimonial Regimes and Political Transitions in Africa” in World Politics (The Johns Hopkins University Press) Vol. 46. Callaghy, Thomas 1984 The State-Society Struggle: Zaire in Comparative Perspective (New York: Columbia University Press). Carter Centre 1989a “Beyond Autocracy in Africa”, mimeo. Carter Centre 1989b “Perestroika without Glasnost”, mimeo. Chabal, Patrick (ed.) 1988 Political Domination in Africa (Cambridge: Cambridge University Press). Chabal, Patrick and Daloz, Jean-Pascal 1999 Africa Works: Disorder as Political Instrument (Oxford: James Currey). Chazan, Naomi 1982 “The new politics of participation in tropical Africa” in Comparative Politics (Boulder, Colorado: Westview) Vol. 14, N° 2. Chazan, Naomi 1983 An Anatomy of Ghanaian Politics: Managing Political Recession 1969-1982 (Boulder: Westview). Diamond, Larry 1994 “Rethinking Civil Society: Toward Democratic Consolidation” in Journal of Democracy, Vol. 5, N° 3, July. Ergas, Zaki (ed.) 1987 African state in transition (London: Macmillan). Fardon, Richard and Furniss, Graham 2000 African Broadcast Cultures: Radio in Transition (Oxford: James Currey). Hyden, Goran et al. (eds.) 2002 Media and Democracy in Africa (Uppsala:Nordiska Afrikainstitutet). Jackson, Robert and Roseburg, Carl 1983 Personal Rule in Black Africa:Prince, Autocrat, Prophet, Tyrant (Berkeley: University of California Press). Kasfir, Nelson (ed.) 1984 State and Class in Africa (London: Frank Cass). Mamdani, Mahmood 1996 Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism (Princeton: Princeton University Press). Mamdani, Mahmood 1999 “A Critique of the State and Civil Society Paradigm in African Studies” in Mamdani, Mahmood and Wamba-dia-Wamba, Ernest (eds.) African Studies in Social Movements and Democracy (Dakar: CODESRIA). Mamdani, Mahmood 2001 When Victims Become Killers: Colonialism, Nativism and the Genocide in Rwanda (Princeton: Princeton University Press). Mbembe, Achille 1992a “Provisional Notes on the Postcolony” in Africa, Vol. 62. Mbembe, Achille 1992b “The Banality of Power and the Aesthetics of Vulgarity in the Postcolony” in Public Culture (Society for Transnational Cultural Studies/Duke University Press) N° 4. Mkandawire, Thandika 1996 “African Studies: Paradigms, Problems and Prospects”, mimeo. Mkandawire, Thandika 2002 “The Terrible Toll of Post-Colonial ‘Rebel Movements’ in Africa: Towards an Explanation of the Violence against the Peasantry” in Journal of Modern African Studies (Cambridge) Vol. 40, N° 2. Mkandawire, Thandika and Olukoshi, Adebayo (eds.) 1995 Between Liberalisation and Repression: The Politics of Structural Adjustment in Africa (Dakar: CODESRIA). Mkandawire, Thandika and Soludo, Charles 1999 Our Continent, Our Future (Trenton: CODESRIA/IDRC/AWP). Mkandawire, Thandika and Soludo, Charles (eds.) 2003 African Voices on Structural Adjustment (Trenton: CODESRIA/IDRC/AWP). Nelson, Joan (ed.) 1990 Economic Crisis and Policy Choice: The Politics of Economic Adjustment in the Third World (Princeton: Princeton University Press). Olukoshi, Adebayo (ed.) 1998 The Politics of Opposition in Africa (Uppsala:Nordiska Afrikainstitutet). Reno, William 1995 Corruption and State Politics in Sierra Leone (Cambridge:Cambridge University Press). Rothschild, Donald and Chazan, Naomi (eds.) 1988 The Precarious Balance:The State and Society in Africa (Boulder: Westview). Sesay, Amadu (ed.) 2003 Civil Wars, Child Soldiers and Post-Conflict Peace-Building in West Africa (Lagos: AFSTRAG). Young, Crawford and Turner, Thomas 1985 The Rise and Decline of the Zairian State (Madison: University of Wisconsin Press). Zeleza, Paul Tiyambe 1997 Manufacturing African Studies and Crises (Dakar:CODESRIA). CITA Adebayo Olukoshi es Profesor Investigador de Relaciones Económicas Internacionales y secretario Ejecutivo del Consejo para el Desarrollo de la Investigación en Ciencias Sociales en África (CODESRIA, por sus siglas en inglés), Dakar. Formado en la Universidad Ahmadu Bello, Nigeria, y Leeds University, Inglaterra. Olukoshi, Adebayo. Modelos cambiantes de la política en África. En publicación: Política y movimientos sociales en un mundo hegemónico. Lecciones desde África, Asia y América Latina. Boron, Atilio A.; Lechini, Gladys. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. junio. 2006. ISBN: 987-1183-41-0. Acceso al texto completo: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/...ca/PIICdos1.pdf |
|
|
|
| Invitado_Andy Maykuth_* |
 Oct 9 2009, 06:51 AM Oct 9 2009, 06:51 AM
Publicado:
#2479
|
|
Invitado |
España debe liderar la inversión europea en Guinea....
Newropeans Magazine Espanol Written by Eugenio Pordomingo Thursday 08 October 2009 Con los asuntos de Guinea Ecuatorial, uno nunca sale del asombro. De un tiempo a esta parte, la verdad es que vamos viendo alguna que otra noticia referida a la ex colonia española, pero algunas es que son para correr y no parar. Hoy, por ejemplo, casi nos da un pasmo, leyendo la entrevista -vamos, las respuestas- que el digital “La provincia.es” le hace a Pedro Ondo, ministro de Economía, Comercio y Promoción Exterior de Guinea Ecuatorial. La entrevista va titulada así: “España debe liderar la inversión europea en Guinea“. El ministro de Obiang Nguema se encuentra en Canarias para “invitar a los empresarios isleños a participar en el desarrollo de la que fue hasta 1968 colonia española”, se dice en el texto. El tal Ondó se queja de que no van empresarios españoles a Guinea Ecuatorial. Dice el ministro que “nosotros recibimos muy bien a todo el que quiere acercarse a nuestro país”. Es cierto, el recibimiento suele ser bueno; lo malo es la salida. Se queja el ministro de alguna dificultad que tuvo en el aeropuerto al llegar a Canarias y dice que va a presentar una queja al Gobierno de España. Su derecho le asiste. Y lo peor es que le harán caso, y posiblemente le concedan una indemnización, le den un piso de Protección Social o la residencia si la pide, lo que sea… O, tal vez, sancionen a los empleados del aeropuerto y abran expediente a algunos funcionarios. Mientras, en Guinea Ecuatorial pueden encarcelar, torturar y hasta matar a guineanos y españoles y no pasa nada. Bueno, si pasa, que encima a los que denuncian eso tratan de humillarlos, cuando no les “pinchan” los teléfonos y demás cosillas… Usted, señor ministro, miente más que defeca. Como su jefe. Mire, a Guinea sólo pueden ir las multinacionales a sacar petróleo y gas, pues saben que en caso de que les intenten ”mojarles las orejas” acuden los “marines” estadounidenses o los “boinas rojas” franceses; la legión, no, pues está muy ocupada en las zonas hortofrutícolas de Afganistán haciendo labores propias de ONGs. Habla el ministro de que España está haciendo esfuerzos por mantener unas “relaciones que nunca debieron perderse”. Pero, ¡coño!, si entrasteis en La Moncloa en la etapa del presidente Felipe González con pistolas y metralletas y Leopoldo Calvo Sotelo, otro presidente español, tuvo que salir de Malabo antes de lo previsto, pues cuando paseaba al atardecer, con parte de su séquito, por la bahía de la ciudad, unos “guripas” de Obiang le obligaron a punto de mosquetón a meterse en la cama. Las loas al ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y Manuel Fraga no tienen desperdicio. Y con descaro habla el ministro de la protección de las inversiones españolas del acuerdo que España y Obiang Nguema han firmado. Afirma el citado Ondó que no entiende cómo España ha considerado a Guinea “zona de alto riesgo”; pues, mire señor ministro, porque ocultar eso sería la desvergüenza padre. Aparte, de que esa “categoría” se la ganan ustedes a pulso y con méritos obrados. La banca, instituciones europeas, españolas y organismos internacionales, son los que la otorgan, pero repito, ustedes se lo ganan a pulso. Allí, en su tierra, ha habido muchos, muchísimos, empresarios y profesionales españoles que han sido maltratados, expoliados, saqueados y agredidos -cuando no asesinados- y nunca, nunca, han hecho nada por averiguar el caso. Ya no digo resolver a favor. Digo, simplemente, escuchar, contestar a un escrito. Pero, lo peor no es eso; lo peor es que aquí, en España, ha sucedido otro tanto. Desde el presidente del Gobierno (el que sea), pasando por el Senado, Congreso de los Diputados, Tribunal de Cuentas, Fiscalía Anticorrupción, etc., etc., nadie contesta o se inhibe o en dos renglones te dice “archivado” o “sobreseido”. Se me olvidaba mencionar la actitud del Defensor del Pueblo, don Enrique Múgica Herzog -con nombre y apellidos-, pero no me extraña después de lo manifestado por el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, que le acusa a él y al PSOE de haberle propuesto cambiar por la fuerza al presidente Adolfo Suárez por un militar… Bajo el prisma del negocio, del todo vale por el negocio, Gobierno y algunos medios de comunicación se afanan en ocultar las innumerables atrocidades que lleva a la práctica el régimen guineano. Y no se ocultan sólo las que padecen los ecuatoguineanos, sino las cometidas contra los españoles. ¿Acaso nuestras autoridades han hecho algo por esclarecer las muertes de la monja Carmen Samaranch Kimer, acaecida en 1983; o la del empresario Antonio Martínez Lister en 1995; o, la más reciente, de la cooperante Ana Isabel Sánchez Torralba en 2003? ¿Acaso, los sucesivos gobiernos españoles, han hecho algo acerca de las reiteradas denuncias de expolios habidos contra intereses privados españoles en Guinea Ecuatorial? Mi consejo es que no acuda ningún empresario español o de otra nacionalidad a invertir en Guinea Ecuatorial, si es que quiere mantener su integridad física y síquica, además del dinero… Si echa en saco roto lo dicho aquí, tarde o temprano se arrepentirá. Si alguien no está de acuerdo con lo expuesto, estoy dispuesto a debatir en público. Y si alguien considera que atento contra sus derechos y opta por demandarme, ya sabe, en el frente de Gandesa, primera línea de fuego. http://www.newropeans-magazine.org/content/view/10141/277/ |
|
|
|
 Oct 9 2009, 10:27 AM Oct 9 2009, 10:27 AM
Publicado:
#2480
|
|
|
Usuario registrado    Grupo: Miembros Mensajes: 273 Desde: 4-June 05 De: Reino de Osé Usuario No.: 397 |
Crónicas desde la RREDO
REPUBLICA DE LA RESERVA ESPIRITUAL Y DEMORATICA DE OCCIDENTE Cultura desembolsa 100.000 euros al año a la SGAE por sus festivales y conciertos www.farodevigo.es/gran La Sociedad General de Autores (SGAE) recauda anualmente en Galicia 17 millones de euros de instituciones, empresas y entidades culturales. 'Cobra por todo', lamentan desde el gobierno local, que cumple religiosamente con los pagos. Los liberados sindicales de RTVE cuestan a los españoles 12 millones de euros al año www.gaceta.es/08-10-2009 Los liberados sindicales de RTVE cuestan a los españoles 12 millones de euros al año . El Ente Público dispone de 302 liberados sindicales que, pese a estar exentos total o parcialmente del trabajo, reciben su sueldo íntegro, más dietas y viajes. Pese a que están exentos total o parcialmente del trabajo ordinario, reciben la totalidad de las retribuciones asignadas a su puesto de trabajo y disfrutan, con cargo a la empresa, de dos secretarias para cada sindicato más representativo, móviles y portátiles para cada miembro. El ayuntamiento de Madrid gastó 16,8 millones en Madrid'16 www.elmundo.es/elmundo/2009/10/08/madrid/1254998024.html Alberto Ruiz-Gallardón, el alcalde de Madrid, ha desvelado que la candidatura de Madrid 2016 costó 37,8 millones de euros, de los cuales 16,8 fueron aportación pública y el resto lo aportaron entidades privadas. El alcalde destacó que, gracias el intento olímpico, Madrid ha tenido una gran proyección internacional durante los últimos tres años. En ese sentido, destacó que, por ejemplo, la Junta de Andalucía se deja más de 80 millones de euros anuales en publicitarse en el exterior Los imputados de Madrid se pasan al grupo Mixto y recibiran subvenciones por ello Los tres diputados imputados del caso Gürtel del PP que abandonan el grupo popular (Martín Vasco, Bosch Tejedor y López Viejo) recibirán 400.000 euros de subvencion fija + más de 20.000 euros por diputado al pasarse al grupo Mixto (via twitter.com/reyesmontiel/status/4710160174) Las cuentas de la Iglesia Católica www.lavanguardia.es/lv24h/20091008/53800488678.html Posee el 80% del legado histórico-artístico español. Es propietaria de 100.000 inmuebles y de unas 100.000 hectáreas de tierra cultivable sólo en España. Tiene por toda nuestra geografía unos 23.000 templos y gran parte del suelo disponible de ciudades como Toledo, Ávila o Santiago. Unos ingresos "por el cepillo" de unos 600 millones de euros y unos 240 millones procedentes del IRPF hasta sumar cerca de los 1.000 millones anuales. De ella dependen 90.000 empleados y muchas más familias. ¿CRISIS? ¿WHAT CRISIS? M´Bolo amui brothers --------------------  |
|
|
|
| Invitado_Maripili_* |
 Oct 9 2009, 05:44 PM Oct 9 2009, 05:44 PM
Publicado:
#2481
|
|
Invitado |
CITA Los imputados de Madrid se pasan al grupo Mixto y recibiran subvenciones por ello Los tres diputados imputados del caso Gürtel del PP que abandonan el grupo popular (Martín Vasco, Bosch Tejedor y López Viejo) recibirán 400.000 euros de subvencion fija + más de 20.000 euros por diputado al pasarse al grupo Mixto (via twitter.com/reyesmontiel/status/4710160174) CITA Los tres diputados del 'Gürtel' renuncian a los beneficios del grupo mixto López Viejo, Martín Vasco y Bosch presentan formalmente su salida del grupo popular en la Asamblea de Madrid SOLEDAD ALCAIDE Madrid ELPAIS.com España 09-10-2009 Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch han renunciado hoy formalmente a su pertenencia al grupo popular en la Asamblea de Madrid y han presentado un escrito en el registro en el que aseguran que renuncian a los beneficios del grupo mixto y a todas las "subvenciones o ayudas económicas, uso de vehículos oficiales, personal administrativo y cualquier otra prestación o ayuda que pudiera derivarse de la aplicación de artículo 46 del reglamento". Los tres diputados del PP madrileño, imputados en el caso Gürtel, fueron expulsados ayer del grupo del partido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. El PP pretendía forzar que los diputados no formaran grupo mixto y no pudieran acceder a los beneficios, como el hecho de que además de los más de 3.000 euros mensuales que reciben al mes, su portavoz percibiera 2.123 más, o 941 adicionales si entran en las comisiones. Antes de que Bosch entregara, en nombre de los tres imputados, el escrito, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez, registró una propuesta de reforma del Reglamento en la que se crea la figura del diputado no adscrito y explicó que se tramitará por la vía de urgencia, informa Servimedia. Pérez dijo estar convencido de que contará con el apoyo del POSE e IU y adelantó que los diputados imputados no pretenden integrarse en el Grupo Mixto y acceder a las prerrogativas que la Cámara concede a los grupos parlamentarios. "Lo importante es que la reforma quede hecha", afirmó Pérez, quien señaló que esta propuesta se debatirá en la reunión de la Mesa de la Cámara del próximo martes http://www.elpais.com/articulo/espana/dipu...lpepunac_16/Tes Estos han renunciado, o los han hecho renunciar a las subvenciones o ayudas económicas, uso de vehículos oficiales, personal administrativo y cualquier otra prestación o ayuda que pudiera derivarse de la aplicación de artículo 46 del reglamento. Lo extraño es que exista un articulo asi en el reglamento. |
|
|
|
| Invitado_Francisco Alegre_* |
 Oct 9 2009, 06:30 PM Oct 9 2009, 06:30 PM
Publicado:
#2482
|
|
Invitado |
El sumario del Palau revela el desvío de otra partida de 1,7 millones
Millet y Montull utilizaron empresas de sus esposas para apropiarse del dinero PERE RÍOS Barcelona ELPAIS.com España 09-10-2009 Los saqueadores del Palau de la Música, su ex presidente Fèlix Millet y el ex director financiero Jordi Montull, desviaron del Orfeó Català durante los años 2008 y 2009 otra partida de 1,71 millones de euros a través de empresas de su propiedad o de sus esposas. El dinero no aparece justificado en la contabilidad del Orfeó y se añade a los 10 millones que, según la fiscalía, desviaron Millet y Montull entre 2003 y 2008 mediante empresas inactivas que actuaron de pantalla y que emitieron facturas falsas que sirvieron para justificar pagos hasta por triplicado en esa entidad cultural. El desvío de esos 1,71 millones se relata en un escrito del fiscal Emilio Sánchez Ulled en el que solicita del juez que se investiguen los hechos. En concreto, el 22 de julio se descontó de una cuenta del Orfeó en "Bancaja-Laietana" (sic) un cheque de 682.915,15 euros en beneficio de Belfort Baix, SL, una empresa de Millet y Montull que también fue la que vendió al Orfeó un local en la calle de Sant Pere Més Baix por tres millones de euros, el doble de lo que habían pagado ambos acusados. Tras descubrirse el saqueo del Palau, Millet y Montull acabaron finalmente desdiciéndose de esa operación inmobiliaria. Del mismo modo, Millet y Montull recibieron durante este año otros 1.027.184 euros a través de las empresas Bonoima y Aysen Produccions, propiedad de Marta Vallès Guarro, esposa del ex presidente del Palau. Del mismo modo, ese dinero se desvió también empleando como medio la sociedad Aurea Rusula, propiedad de Mercedes Mir, esposa de Montull. El juez, que ha llamado a declarar a Fèlix Millet y Jordi Montull el próximo 19 de octubre, les imputa dos delitos de falsedad documental y apropiación indebida. http://www.elpais.com/articulo/espana/suma...lpepunac_26/Tes |
|
|
|
| Invitado_Julian Navascues_* |
 Oct 9 2009, 10:05 PM Oct 9 2009, 10:05 PM
Publicado:
#2483
|
|
Invitado |
CITA Hacienda ignoró en 2002 una denuncia detallada del expolio del Palau El sumario del 'caso Millet' revela el desvio de otra partida de 1,7 millones PERE RÍOS Barcelona ELPAIS.com España 09-10-2009 Hacienda ignoró en 2002 una denuncia anónima en la que se advertía del saqueo del Palau de la Música y del "alto grado de corrupción" que existía en la entidad cultural que ha presidido Fèlix Millet hasta hace unas semanas. El o la denunciante relataba que tenía conocimiento de los hechos a través de un familiar que trabajaba de administrativo en el Palau y ya describía que "el inefable" Millet operaba con una doble contabilidad y manejaba grandes sumas de dinero en negro para beneficio propio y de sus familiares a través de cruceros, viajes y coches de lujo. También se decía que Millet realizaba obras y reformas en sus viviendas a cargo de la Fundación Orfeó Català y que cobraba "cuantiosas comisiones" por la contratación de obras y servicios". Todos los extremos de la denuncia han sido confirmados después de la investigación que está realizando el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona a partir de una querella de la fiscalía. La denuncia anónima consta en el sumario del caso y fue remitida al juzgado el pasado 22 de julio por el delegado en Cataluña, Juan Cano, quien explica que no se investigó su contenido por "su carácter anónimo, su falta de justificación, así como su escasa trascendencia fiscal". Sin embargo, precisa que Hacienda considera que "en este momento, con los datos obtenidos", sí parece relevante enviar esa denuncia al juez. El sumario también revela que los saqueadores del Palau de la Música, Fèlix Millet y Jordi Montull, desviaron del Orfeó Català durante los años 2008 y 2009 otros 1,71 millones de euros a través de empresas de su propiedad o de sus esposas. El dinero no aparece justificado en la contabilidad del Orfeó y se añade a los 10 millones que, según la fiscalía, desviaron Millet y Montull entre 2003 y 2008 mediante empresas inactivas que actuaron de pantalla y que emitieron facturas faltas que sirvieron para justificar pagos hasta por triplicado en esa entidad cultural. Este nuevo desvío se produjo cuando Millet y Montull ya sabían que les estaba investigando la Agencia Tributaria después de que se descubriera que durante 2003 y principios de 2004 sacaron de las cuentas del Palau 2,3 millones de euros en billetes de 500. Eso fue lo que dio origen a la querella del fiscal, que con el paso del tiempo ha acabado siendo la punta del iceberg de lo que es un "expolio continuado", en expresión de la fiscalía. En contenido del sumario también ha revelado que Millet cobró del Orfeó Català el 2 de junio de 2008 un total de 160.000 euros por su participación en "diversas conferencias, seminarios y otros actos enmarcados dentro de la celebración del centenario" de la entidad. El desvío de esos 1,71 millones se relata en un escrito del fiscal Emilio Sánchez Ulled datado el 8 de septiembre en el que solicita del juez que se investiguen los hechos. En concreto, el fiscal relata que el 22 de julio se descontó de una cuenta del Orfeó en "Bancaja-Laietana" (sic) un cheque por importe de 682.915,15 euros en beneficio de Belfort Baix, SL, una empresa de Millet y Montull que también fue la que vendió al Orfeó un local en la calle de Sant Pere Més Baix por tres millones de euros, el doble de lo que había pagado ambos acusados. Tras descubrirse el saqueo del Palau, Millet y Montull acabaron finalmente desdiciéndose de esa operación inmobiliaria. Del mismo modo, Millet y Montull han recibido durante este año otra partida de 1.027.184 euros a través de las empresas Bonoima y Aysen Produccions, así como Aurea Rusula. Las dos primeras son propiedad de Marta Vallès Guarro, esposa del ex presidente del Palau, mientras que la propietaria de la tercera es Mercedes Mir, esposa de Montull. El descubrimiento de estos pagos se realizó a partir del análisis de un lápiz de memoria que Gemma Montull había grabado de un ordenador mientras los Mossos d'Esquadra estaban registrando el Palau de la Música el pasado 23 de julio y con el fin de ocultar esa información. El fiscal relataba en aquel escrito que ambas esposas deben ser consideradas responsables civiles a título lucrativo de los supuestos delitos cometidos por Millet y Montull porque prestaron su nombre a varias de las sociedades que no eran si no "pura apariencia, velo, destinatarias de los fondos supuestamente desviados". Fèlix Millet y Jordi Montull están citados a declarar el próximo 19 de octubre acusados los dos delitos continuados de falsedad documental y apropiación indebida. La fiscalía ya ha anunciado que reclamará prisión incondicional para ambos. http://www.elpais.com/articulo/espana/suma...lpepunac_26/Tes CITA ASUNTO: CORRUPCION EN LA FUNDACIO ORFEO CATALA PALAU DE LA MUSICA SEÑORES A TRAVES DE UN MIEMBRO DE MI FAMILIA QUE TRABAJA COMO ADMINISTRATIVA EN LA FUNDACIO ORFEO CATALA PALAU DE LA MUSICA, TENGO CONOCIMIENTO DEL ALTO GRADO DE CORRUPCION QUE EXISTE EN ESTA INSTITUCION QUE PRESIDE EL INEFABLE FELIX MILLET. OPERAN CON UNA DOBLE CONTABILIDAD Y SE MANEJAN GRANDES CANTIDADES DE DINERO NEGRO QUE EL SR. MILLET Y SUS COLABORADORES DERIVAN PARA BENEFICIO PROPIO ( CRUCEROS, VIAJES , MERCEDES 500, ETC) APARTE DE OBRAS Y SERVICIOS QUE OBTIENEN PARA SUS VIVIENDAS Y RESIDENCIAS PARTICULARES Y QUE REALIZAN CAMUFLADAS EN FACTURAS A CUENTA DE LA FUNDACIO. SON TAMBIEN NUMEROSAS Y CUANTIOSAS LAS COMISIONES QUE COBRAN POR LA CONTRATACION DE OBRAS Y SERVICIOS. ME HORRORIZA PENSAR EL EXPOLIO QUE SUFRIREMOS LOS CONTRIBUYENTES CON LAS GRANDES OBRAS QUE EN BREVE SE VAN A REALIZAR. ESPERO PUES SE TOMEN LAS MEDIDAS OPORTUNAS PARA DESCUBRIR TODA ESTA TRAMA O MAFIA Y HACER JUSTICIA RESPETUOSAMENTE Sigue un sello de entrada donde se lee: MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA AGENCIA TRIBUTARIA- BARCELONA INSPECCION REGIONAL 03 ENERO 2002 ENTRADA Nº 36 http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimaho...c_2_Pes_PDF.jpg Esto es un fallo de un servicio publico. Gravisimo. |
|
|
|
| Invitado_Pepin_* |
 Oct 10 2009, 10:21 AM Oct 10 2009, 10:21 AM
Publicado:
#2484
|
|
Invitado |
CITA Guinea Ecuatorial: Se acercan las elecciones y la casa sin barrer.. Espacion Europeos Abaha (9/10/2009) Continúan las presiones del dictador Teodoro Obiang Nguema sobre Marcelino Manuel Nguema Esono y Santiago Asumu Nguema, los dos presos de Unión Popular (UP) que todavía permanecen en la cárcel de Black Beach en Malabo. Los otros (8.) se encuentran en una especie de libertad provisional, vigilados constantemente, pues el sátrapa teme otro 17-F, y por eso cada día se va a dormir al lugar que le vio nacer (Mongomo). Los ocho liberados, se han fotografiado para dar testimonio a su líder de que se encuentran bien. Todos ellos han hablado telefónicamente con su presidente, Faustino Ondó Ebang, que se encuentra en España. La lista de los liberados provisionalmente es la siguiente: Beatriz Andeme Ondó, Filemon Ondó Tung, Juan Ekolo Ove, Norberto Nsué Michá, Jesús Abesó, Luis Nzó Ondó, Antonio Otogo Ebona y Gerardo Ovono Mikó; son los que aparecen en el titular de esta breve nota. Otra vez se nota cierta “calma chicha” en los asuntos guineanos, que puede ser presagio de “algo”. Casi siempre que aquí hemos apuntado a ese estado de la “mar” guineana se ha producido poco después un oleaje… Veremos. El Gobierno en el Exilio de Guinea Ecuatorial, liderado por Severo Moto, sigue obstinado, como casi siempre, en pensar que el “maná” les va a venir del otro lado del Atlántico, de Estados Unidos. Parece mentira que los del Partido del Progreso sean tan pardillos en eso. Sobre todo, porque Moto es quizás el guineano que más veces ha estado cerca de desalojar del poder al sátrapa de Obiang Nguema. Ha ido de la Ceca a la Meca, pasando por mil calamidades. Pero, un cierto tufo nos dice -lo reiteramos- que ha aprendido mucho. Ahora Moto va por la vida pisando firme como los elefantes, con piel de cordero (no le devuelven el pasaporte), vista de águila y andar silencioso como la serpiente, aunque en este caso sin veneno. ¿No habrá pensado Zapatero en él como solución? Mira que si de repente vemos volar a Severo Moto camino de Malabo, pero por el aíre, en Mystere, como a Laurent-Désiré Kabila, que le llevaron en volandas desde un bar cutre de Fuenlabrada (Madrid) hasta la presidencia de la República Democrática del Congo. Pues, atentos, amigos… Las perdices no hacen más que emitir informes. Plácido Micó les ha salido muy caro al gobierno del PSOE, vamos a los españoles. Tanto hotel, tanto viajecito, tanta “tarjeta de libre gasto”, ya clama al cielo. Y encima Juan José Laborda todos los días llamando al ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para pedir “su” subvención para “su” fundación. Luego los de la Fundación Alternativas, que vaya pastón que se llevan entre informe e informe… Que si pego de aquí, que si corto allí, que quién lo firma, que cuánto pedimos… Lo de Guinea Ecuatorial le va a estallar un día en las manos al gobierno español como a Mariano Rajoy le ha explotado el “caso Gürtel“, con rabizas ucranianas para dar satisfacción de los jerifaltes engominados del PP. Obiang se jacta en sus peroratas con unos y con otros, del money que da a los españoles -a los del poder-, lo repite hasta la saciedad. “¡Hacen lo que yo quiero!”, no se cansa de repetir. Y debe ser verdad… Pero esa harina es de otro costal que ahora no interesa tocar. Ya vendrán otros tiempos. No perdamos el ritmo. La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hilaria Clinton, ha reiterado “su compromiso con África” y a Moto y a los suyos se les han caído los pantalones de gusto. La Hilaria ha dicho ayer “que hay que dejar atrás los estereotipos que pintan a África como un continente lleno de pobreza, enfermedades y conflictos, e impulsar su desarrollo económico”. ¿Estereotipos? Pasar hambre, estar gobernados por dictadores, tener una esperanza de vida de 50 años, acrecer de sanidad y de acceso a la formación, y… Que nadie confíe en el Imperio. Ellos van a lo suyo. Ni van a desarrollar la economía africana ni van a procurar dar más libertades a los pueblos sojuzgados ni nada parecido. Entre otras cosas, porque tienen su corral lleno de problemas. Y encima han creado otro Vietnam, pero con turbante, barba y Kalashnikov, y no saben cómo salir… El “nuevo tipo de relación con África” que quiere imponer EE. UU. es el de siempre, tener a dictadores amigos en el Poder, que no les pongan trabas, succionar todos los recursos estratégicos que puedan y chitón. Quien crea otra cosa está en el limbo. Obama es igual o peor que Bush, pero con los dientes blancos y la sonrisa a flor de piel. Doctor en oratoria, dice lo que quiere escuchar la gene, pero hace lo que tiene que hacer. Dice Mbo Oba en una web que trata asuntos de la ex colonia española, que las elecciones presidenciales guineanas van a ser el 29 de noviembre y ¡la casa sin barrer! Si es cierto -nos parece lógico- y el resultado es el de siempre con un 99,99 de votos para el PDGE, el asunto quedaría así visto para sentencia, pero sentencia divina. Aquí, en la tierra, ya sería difícil provocar un cambio. No queda otra alternativa, hay que trabajar a fondo para que las elecciones se celebren, a no ser con la participación de todos los partidos políticos y sin la comparecencia de Obiang Nguema. Y que nadie caiga en el error de pedir que España asuma el control de los “observadores internacionales”, porque entonces estaremos más que perdidos. Tranquilos, el 12 de octubre no hay convocada ninguna manifestación… http://espacioseuropeos.com/?p=9657 CITA ANC advierte a los empresarios de colaborar con el régimen totalitario de Obiang
Canarias insurgente 09/10/09 Alternativa Nacionalista Canaria (ANC) Los informes de Amnistía Internacional y otros organismos independientes recogen e informan, desde hace años, de una estremecedora realidad en cuanto a detenciones arbitrarias, horribles torturas, apaleamientos y muertes en detención. El Estado controla los medios públicos y la principal cadena de radio privada está dirigida por Teodorín Obiang Nguema, el hijo del presidente de Guinea Ecuatorial. Desde Alternativa Nacionalista Canaria (ANC) queremos mostrar nuestra repulsa y nuestro más enérgico rechazo a los esfuerzos del vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, que en busca de algunas migajas del petróleo guineano, con intención de que ignoremos el sufrimiento que padece el pueblo guineano. Según Soria “es necesario que los empresarios canarios vean a Guinea como un mercado económico de referencia”, lo que demuestra su intención de colaboración económica con el régimen de Obiang. En ANC sólo esperamos que los empresarios Canarios demuestren su independencia y valores morales en la inversión, para corregir el déficit ético existente en la política del archipiélago. Desde Alternativa Nacionalista Canaria nos negamos a mirar a otro lado, pues son cientos los ecuatoguineanos que llegaron a Canarias huyendo de la dictadura, nos negamos a olvidarnos de los Derechos Humanos o de la falta de Libertad tan sólo por unos litros de petróleo. Por ello, rechazamos firmemente que empresarios canarios contribuyan a seguir sosteniendo un régimen dictatorial que a día de hoy sigue encarcelando y asesinando, y que mantiene en el exilio a miles de personas tan solo porque reclaman Justicia y Libertad. Conminamos a los empresarios canarios a que se nieguen a seguirle el juego a Soria, y que no nos obliguen a boicotear sus productos, porque desde el momento en que comiencen a cooperar con el régimen dictatorial estarían manchados de sangre http://canariasinsurgente.typepad.com/alma...-de-obiang.html |
|
|
|
| Invitado_Maripili_* |
 Oct 10 2009, 10:32 AM Oct 10 2009, 10:32 AM
Publicado:
#2485
|
|
Invitado |
La corrupción y la 'transición intransitiva'
La mitificación política del todopoderoso dinero y el disfrute del lujo en las posiciones más altas han pervertido la democracia en Francia y España. Aquí también ha influido el modo de acceso a la democracia JOSÉ VIDAL-BENEYTO EL PAÍS Opinión 10-10-2009 El yo, ese monstruo preferible a todo" al que apostaban como emblema de la contemporaneidad, dos personalidades tan distintas y eminentes como Gide y Malraux, era una apuesta que, fueran cuales fuesen las condiciones que la acompañaban, confirmaba el imperialismo del yo en la escena de su tiempo, y culminaba el proceso de afirmación del individuo en la estructura ideológica de aquel panorama político. Lo que se tradujo en una dominación casi sin límites del individualismo, que señoreó el mundo contemporáneo, con sus contrapartidas negativas, que las tuvo e importantes, pero a cuyo ímpetu creador debemos las grandes conquistas de la modernidad y las principales realizaciones del mundo actual. Avances que, en buena medida, hay que apuntarle políticamente a la causa del primer liberalismo, con la exaltación de la libertad que éste propició y que tan en consonancia estaba con el culto del ego que su doctrina alentaba. Pero al adentrarnos en el siglo XX se invirtió el paradigma. Intelectualmente nos situó en el firmamento de la irracionalidad con doctrinas y modas que celebraban en permanencia lo común indiferenciable, lo disparatado, lo colectivo, lo inverosímil; y que política-ideológicamente liquidaban al individuo y enterraban la libertad, emparedándola entre el colectivismo despiadado de los comunismos y el totalitarismo opresor del nazi fascismo. Esta inversión de principios y valores, que tan sustancialmente modificó nuestro universo ideológico, se produjo en una comunidad, la nuestra, desmoralizada y átona, sin pulso ético y -deporte aparte- con casi nulos impulsos colectivos, entregada a las solas actividades de comprar y vender, que son las propias de la condición mercantil en que nos ha confinado hoy nuestra función más mostrenca y eminente: la de mercado. Función que ha transformado nuestra vida colectiva en un paisaje frágil y tedioso, en el que lo público y lo privado parecen jugar al escondite, después de haber perdido un notable porcentaje de los rasgos diferenciales de sus identidades contrastadas y después de haber dejado atrás todas las consideraciones ancladas en la moral y el bien común, y de haber consagrado como únicos objetivos el negocio y el beneficio. Es decir, después de haber abierto de par en par las puertas a la corrupción y de haberse abrazado al estragamiento de principios y prácticas. Que alcanzó primero a los actores económicos en su totalidad y luego, en una especie de ósmosis imparable se extendió al conjunto de la sociedad civil y en particular a los políticos. Dejando de lado el caso español, de cuyos corruptores y corrompidos este diario da abundante noticia, voy a centrarme en Francia, el segundo país, según las estadísticas, más corrupto de Europa, cuya peripecia política sigo muy de cerca. Comenzando por el dato más significativo, que a mi juicio es el aumento del número de personas condenadas por corrupción en el ejercicio de una función pública que fue de 69 en 1984, de 133 tres años después y que 10 años más tarde duplicó el número llegando a 286. A este respecto es importante señalar que los miembros de la sociedad civil condenados, empresarios sobre todo, son mucho más numerosos que los políticos y los altos funcionarios cobijados tras la opacidad de los fondos públicos y protegidos por las inmunidades parlamentarias. Conviene subrayar que las condenas recaen tanto a la derecha como a la izquierda y afectan tanto a políticos de base como a líderes y a personalidades muy celebradas. Anotemos los nombres de François Leotard, Alain Juppé, Robert Pandraud, Roland Dumas, Dominique Strauss-Kahn, Michel Mouillot, Michel Noir, Jean Tiberi, Alain Carignon, Bernard Tapie, Robert Hue y un muy largo y notable etcétera. Con la particularidad de que lo más sorprendente de esta naturalización invasora de la corrupción es que hoy sus más acérrimos defensores no son sus beneficiarios directos, sino todos aquellos que deberían combatirla y que la consideran, al contrario, como un componente fundamental y necesario para el buen funcionamiento de las sociedades actuales. Esta increíble perversión es consecuencia de una estructura causal cuyos dos ejes centrales son: la mitificación política del dinero que todo lo puede, lo que lo constituye en el verdadero poder; y el lujo, el goce, el disfrute, acompañantes obligados de las posiciones culminantes, tanto en la esfera social como en la política. Quien en las alturas no nada en la abundancia de lo más exquisito no sólo se desconsidera frente a los demás, sino que se degrada a sus propios ojos. Esto es lo que nos explica que en este punto no haya habido diferencia entre Chirac y Mitterrand, ni siquiera entre el mito que fue De Gaulle y el ejecutor de habilidades que representaba Giscard d'Estaing. Era inevitable que la tan amplia generalización y el definitivo asentamiento de las prácticas corruptas generase modos comprobados de su ejercicio. A esto responde la aparición en los países del Sur de Europa de comportamientos cada vez más declaradamente mafiosos, que han alcanzado carta de naturaleza casi pública. La corrupción en nuestro país, a causa de las condiciones especiales de nuestro acceso a la democracia ha tenido una andadura muy particular, que algunos hemos calificado como transición intransitiva. En mi libro Memoria democrática (Foca, Madrid, 2007, 429 págs.) doy cuenta, conjuntamente con otros 26 compañeros analistas, de la entrada de España en democracia. O más precisamente, relatamos sine ira et studio, la transformación democrática del régimen franquista, que consistió en la metamorfosis del llamado Movimiento Nacional, hábil travestimento del falangismo operado bajo la inspiración directa del General Franco, en monarquía parlamentaria. Delicado desplazamiento cuyo gozne esencial fue Juan Carlos de Borbón, y a su través la confirmación del unánime imperio social del franquismo, que además ha venido acompañado de la falsificación de los grandes referentes del periodo, que no fueron la ruptura ni siquiera la reforma, que no existieron, sino la simple autotransformación del régimen impuesto, en el marco de la dictadura, por quienes tenían el poder y la legitimación para hacerlo. La indignación de los que en aquellos iniciales años 70, desde el radical hermetismo de nuestra opción por la ruptura, descalificábamos a quienes nos anunciaban como inevitable una transición circular, es decir "más de lo mismo", fue puro voluntarismo, cuya principal consecuencia consistió en la perversa desmovilización del antifranquismo predemocrático y de sus aledaños. Por eso, en vez de desalentar a personalidades en proceso más o menos avanzado de conversión a la democracia cuyas propuestas (como las de Herrero de Miñón -El principio monárquico, 1972-; Jorge de Esteban -Desarrollo político y constitución española, 1973-; José Mª de Areilza -Diario de un ministro de la monarquía, 1977-; Rodolfo Martín Villa y un largo etcétera) podían servir para reforzar el proceso de alejamiento del franquismo de la parte más abierta de la sociedad española, contribuimos con nuestro radicalismo a problematizarlos, y con ellos a todo el amplio espectro de la derecha social del que eran de alguna manera portavoces. Ahora bien, el papel desempeñado en todo este proceso por el actual Jefe del Estado español, y por ende, su responsabilidad, fueron determinantes. No se trata de emitir un juicio negativo sobre su actuación como Jefe del Estado y el propósito de esta reflexión no es el de pronunciar una descalificación por el ejercicio de su función, sino el de proceder a una impugnación de su origen que lo ilegitima, que lo descalifica democráticamente a limine, sean cuales fueren sus condiciones personales y lo acertado de su actuación. Esa mancha original ha contribuido poderosamente, a nivel difuso y preconsciente, a la desmoralización política de la ciudadanía española, pues se trata de un ejemplo permanente que nos ha venido de lo más alto y cuya vigencia no ha menguado. De predilecto del dictador a número uno de la democracia. ¿Quién da más como perversión simbólico-política? José Vidal-Beneyto es director del Colegio Miguel Servet de París y presidente de la Fundación Amela. http://www.elpais.com/articulo/opinion/cor...lpepiopi_11/Tes |
|
|
|
| Invitado_Bruce Beelher_* |
 Oct 10 2009, 03:25 PM Oct 10 2009, 03:25 PM
Publicado:
#2486
|
|
Invitado |
Buika y Chucho interpretan el dolor de Chavela
El último trago, un disco con canciones que la mexicana de adopción ha llevado a los mejores escenarios, es un homenaje a la cantante en sus 90 años, en la voz de una española "que canta para no odiar y no volverse loca". Lo más difícil para el pianista cubano fue arreglar las rancheras, "porque si cambias la base armónica, dejan de serlo" CARLOS GALILEA BABELIA 10-10-2009 Fui a cantar a México", cuenta Concha Buika, "y Chavela entró en el camerino llorando y me dijo: 'Tú eres mi hija la negra". Aunque no fue amor a primera vista. Se habían conocido en Madrid. "De todos es sabida la mala leche de Chavela. Mariana, mi representante, me llevó a la Residencia de Estudiantes. La idea era que Martirio y yo la acompañáramos en un concierto. Empezamos a hablar y me dice: 'Cántame, niña'. Y a mí me tembló un poco la voz. Antes de que terminara me dijo: 'Para, para, necesitas mucho todavía para poder cantarme'. Me quedé de piedra. Nos marchamos a casa y me llamó Mariana y me dijo: 'Dice Chavela que no te quiere en el escenario, ni a ti ni a la otra", recuerda con una carcajada. "Un día estaba yo muy sola, me sentía muy mal, y Chavela me echó la bronca", dice riendo. "Me dijo que yo era una de esas bobas que tenía la soledad como enemiga. Que la soledad era la mayor de las libertades y que tenía que aprender a aliarme con ella. Chavela sabe decirle: 'Nos estamos aburriendo, pero nos aburrimos las dos, no te confundas". Ahora la mallorquina con sangre guineana ha grabado para El último trago canciones que Chavela Vargas hizo suyas. "Muchas pertenecen a mi infancia. A mi mamá la educaron mucho. La enseñaron a solemnizar el dolor, que es algo que nos negamos a hacer. El desamor es otra faceta del amor que necesita un poco de publicidad a favor. Necesitamos más ayuda que en el amor porque el amor es una fuerza que a veces hasta te cuesta frenar. El desamor hay que empujarlo si se quiere salir de él", afirma en la oficina de su agencia. Concha Buika atribuye la idea del disco a "una conjura entre Javier Limón, Pedro Almodóvar y Mariana". Lo ha grabado con el cubano Chucho Valdés, uno de los grandes pianistas actuales: "Es uno de esos maestros que deja espacio". "Tiene la capacidad de destrozar el piano en millones de astillas, pero es cada vez más como Picasso, va consiguiendo la síntesis, que es lo que busca todo artista, y logra con menos notas el mismo o más efecto", comenta el productor del disco en su guarida de Casa Limón. Grabaron en abril en los estudios Abdala, de La Habana. Sólo 11 horas para 13 temas. "Estábamos muy bien compenetrados, y ella puso la voz en directo, cosa que hoy día no se atreve casi nadie. Quiero que se sepa la fuerza que tiene grabar todo en directo", pide Chucho Valdés por teléfono desde La Habana. "En mi opinión, acompañar a un cantante es más difícil que ser solista. Es como un sastre que tiene que tomar las medidas para que al final la persona diga: 'Estoy cantando cómoda". El pianista ha acompañado a Charles Aznavour, Ivan Lins, Pablo Milanés, Omara Portuondo... "En ningún caso he podido utilizar la misma fórmula. Concha es muy efusiva, temperamental. Está muy segura de lo que hace. Y es muy buena improvisadora. Se te puede ir por cualquier camino, y eso a mí me gusta muchísimo". "El disco se grabó muy rápido porque Chucho es un animal", dice Limón. "Concha y yo empaquetamos las canciones aquí en Madrid a guitarra, se las mandamos y él estuvo haciendo los arreglos. Sabes cómo son los Valdés, obsesos del arreglo. Cuando llegamos estaba todo clavado. Al terminar el primer ensayo en casa de Chucho me dijo Buika: '¿Qué buen bolo, no?". El primer encuentro de cantante y pianista tuvo lugar en el Festival de Vitoria de 2008, cuando ella salió a cantar con Bebo e hijo. Con Chucho y Concha, y Limón, que también produjo el exitoso disco de Bebo y El Cigala, en la partida, es inevitable mencionar Lágrimas negras. "La forma de afrontar las canciones que tienen Buika y El Cigala es completamente distinta. Buika lo hace desde la palabra, casi hablando, y Diego jugaba un poquito más con las melodías originales", explica Javier Limón. Buika es consciente del riesgo de acercarse al repertorio de Chavela Vargas. "Hoy ya no se compone igual, ya no se vive igual, ya no se le da la mano a los poetas para caminar en la música. Versionar esos temas, respetando la veracidad que hay en el sonido de José Alfredo y de Chavela, es muy difícil con 37 años. Pero como tengo mi propia herida abierta y siempre sangramos del mismo lado... Reconocerme en ese dolor me ha ayudado mucho", afirma. "Yo necesito que el cante duela. Tienes que estar peleándote con tus fantasmas, y acojonada, ésa es la lucha". ¿Por qué cantaba de niña? "Para no pensar. Después descubrí que canto para no odiar y compongo para no volverme loca. Cantaba para no escucharme. Ahora me cojo de la mano. Antes era una huida de mí misma, lo reconozco. Cantar es una manera de hablar. No queremos hablar porque nos damos miedo a nosotros mismos. Recuerdo que cuando mi abuela no se atrevía a decirle algo a mi madre, lo cantaba". En su sabiduría al acompañar en canciones como Sombras -"habla de ese momento en el que sabes que la otra persona se va a marchar", dice ella-, Cruz de olvido -"de adulto, frente a la obsesión por otra persona, hay puertas por las que ya no pasas"- o El andariego -"me divierte el trapicheo de los sentimientos y esa incoherencia que nos aleja de los animales, tan racionales ellos"- se nota el reencuentro de Chucho con Bebo. Valdés hijo puede tocar con su cuarteto cubano, en trío de jazz, con big band, a dos pianos con Herbie Hancock... "Pensé mucho en Bebo porque él me enseñó todas estas cosas del acompañamiento desde que yo era un muchacho. Inclusive me fui un poco hacia el estilo suyo aunque a mi manera", cuenta Chucho. "Al volver a trabajar con Bebo después de tantos años es cuando realmente entiendo lo que me estaba enseñando. He aprendido lo mismo, pero mejor". Lo más difícil para Chucho fue arreglar las rancheras, "porque si le cambias la base armónica, deja de ser una ranchera. Y hacerlas a piano cuando se suelen hacer con guitarra". Las escuchó una y otra vez buscando los acordes uno a uno. "Me demoro en pensar lo que voy a hacer y en llegar a un consenso sobre qué hay que hacer. Una vez tengo la idea, soy muy rápido. Y escribo los arreglos y las copias a mano con lápiz". Curioso: en la gira de presentación no estará el pianista. Se aceptan todo tipo de cábalas. Lo único seguro es que el cubano no va a tocar con la española. Chucho Valdés, que trabaja como investigador para el Smithsonian de Washington, está muy ilusionado con el disco que grabará en noviembre con el cuarteto con el que lleva diez años: Lázaro Rivero (contrabajo), Yaroldi Abreu (congas) y Juan Carlos Rojas (batería). "Después del último disco para Blue Note, en 2002, pensé en otro camino. Estuvimos siete años analizando cómo modificar la clave. Un concepto totalmente libre de la rítmica cubana. Improvisaciones colectivas, diferentes polirritmias, algo que no se ha oído nunca". En cuanto a Javier Limón, anda involucrado en un proyecto de cuatro discos. Está irreconocible: perdió 42 kilos en dos años. "Soy alumno de Paco de Lucía en todo menos en adelgazar, que ahí le estoy reventando", dice riendo. Limón resume El último trago con la palabra emoción: "A los amigos a los que he mandado el disco se lo envié con un paquete de pañuelos. Yo no he podido hacer una escucha fría, técnica, porque te agarra". Cree que lo mejor de Concha está por venir. "Hay muchas cosas suyas que aún no se han visto. Canta muy bien en inglés clásicos del jazz y maneja muy bien la música experimental y la electrónica. Cada vez compone mejor y tiene muchas ideas audiovisuales. Lo único que yo hago es poner un poco de orden para que no salga todo de golpe y la gente se agobie". "Desde que conozco a Javier le he descrito como mi amante", confiesa Buika, "porque leí de Miller que el arte era sexo, un quiero salir de mí para entrar en ti a través de tus sentidos. En vez de bajarse los pantalones y yo también, él coge la guitarra, yo mi cante, y hacemos el amor". La web de Concha se abre con una frase: "Artista no es el que canta o pinta, sino el que hace de su vida un arte". "No te confundas porque el protagonista eres tú. No le dejes el papel a otro. Uno no tiene que ponerse a buscar pretendiendo encontrar lo que busca, sino lo que encuentre", explica. Hace un mes estuvo en México y le llevó la grabación a Chavela. "Al día siguiente, cuando volví a su casa, me había dedicado un poema muy bonito. Decía que iba a cambiar mi nombre y ponerme Pasión. No puedo desvelar más porque es un secreto nuestro. Me dijo que conmigo era capaz de cualquier cosa". - El último trago lo publica Casa Limón/Warner Music el 20 de octubre. Concha Buika actuará el día 28 en Santiago de Compostela (sala Multiusos), el 29 en Zaragoza (sala Mozart), los días 30 y 31 en Madrid (teatro Coliseum), el 5 de noviembre en Barcelona (Palau), el 7 en Cartagena (Nuevo Teatro Circo) y el 12 en San Sebastián (Kursaal). www.buika.net/. http://www.elpais.com/articulo/portada/Bui...lpbabpor_20/Tes http://www.elpais.com/audios/cultura/hizo/...lpepucul_1/Aes/ |
|
|
|
| Invitado_Andy Maykuth_* |
 Oct 11 2009, 09:56 AM Oct 11 2009, 09:56 AM
Publicado:
#2487
|
|
Invitado |
Ser negro en España
¿Quién es el camarero? ¿Quién el médico? ¿El inmigrante ilegal? ¿Y el policía? Todos están aquí, entre nosotros. Les hemos quitado el ¿uniforme? para mostrarlos tal cual, sin prejuicios añadidos. Son sólo un puñado de los 700.000 descendientes de africanos que viven en España. Llevan la diferencia en la piel. Los vemos cada día pero ¿les conocemos? Ésta es su historia, contada por ellos mismos. La de su vida bajo lupa. La de su lucha contra el recelo blanco. Y la de su orgullo de ser quienes son. GUILLERMO ABRIL EL PAIS SEMANAL 11-10-2009 Hace poco, Marcia Santacruz, una colombiana de 32 años y sonrisa expansiva, se encontraba tomando una copa de vino con varias amigas españolas. Todas muy educadas. Gente bien. Desgranaban una conversación interesante sentadas en el sofá, cuando, de pronto, la tertulia dio un giro inesperado. Una de las españolas tomó aire y dijo: "Marcia, es que tú no eres tan negra. Quiero decir, que no eres como los negros de África. Ni siquiera vistes como ellos". Sorpresa. Marcia es del color del chocolate. De piel tersa y refulgente. Negra como su padre y su madre. Negra como sus abuelos. Pero, al parecer, en España, la ropa, los estudios y el dinero determinan el nivel de melanina. Matizan el tono de la piel. Esta afrocolombiana, que llegó a Madrid para estudiar un master en Administración Pública, dice: "En el imaginario de los españoles un negro es sinónimo de trabajo doméstico. De pobreza e ilegalidad. En su inconsciente piensan que no puede existir una negra latina que les hable de Sartre". Aunque exista. España no es un país abiertamente racista. No tiene un partido xenófobo con representación parlamentaria. Ni expresa un rechazo evidente hacia el negro, salvo por parte de grupos marginales de ultraderecha. Lo nuestro es el rechazo que los sociólogos llaman "sutil". Un racismo torpe y cotidiano. De andar por casa. Instalado en la mirada. El del clásico comentario: "Yo no soy racista, pero...". O el del dependiente que despacha a un negro el primero para que abandone la tienda cuanto antes. Un racismo igualmente dañino, según los expertos. Propio de un país en el que los negros han pasado de ser un elemento singular y exótico a formar parte de un mismo saco que se percibe con cierta inquietud: el inmigrante. Aquí no existe un Barack Obama ni una Oprah Winfrey. No hay demasiados referentes de éxito. Ni hemos transitado el camino de la lucha racial. La presencia negra es reciente. Una explosión de finales de los noventa a esta parte. En España viven unos 683.000 afrodescendientes. Un 1,5% de la población; algo más del 10% de los extranjeros, según el Alto Consejo de las Comunidades Negras. Lo más impactante es su crecimiento exponencial: en 1998, no superaban los 77.000. Y sólo el año pasado nacieron en territorio español cerca de 7.500 descendientes de africanos. Los cálculos de esta asociación, que aboga por la visibilidad de su comunidad, son aproximados. Por un lado contaron a los extranjeros residentes en España procedentes de países con población negra, y cruzaron el resultado con el porcentaje de afrodescendientes en esos países de origen. Estos números tienen un margen de error. Por suerte, no contamos con un censo étnico; la diferencia racial no aparece en el DNI. Pero la cuantificación de una minoría puede mirarse a través de otro prisma. Sobre todo si la iniciativa parte de la propia minoría. Supone la primera piedra de su visibilidad. Un dato que dice: "Somos una comunidad en crecimiento. Aquí estamos. Tenednos en cuenta". Porque hubo un tiempo en que los españoles (blancos) se frotaban los ojos al verlos. Y no lo creían. Donato Ndongo-Bidyogo, escritor y ministro del autodenominado Gobierno de Guinea Ecuatorial en el exilio, con sede en Madrid, llegó a España cuando su país era aún colonia española. Una provincia en continente africano. La única ciento por ciento negra. En un texto reciente titulado Una nueva realidad: los afroespañoles, el ecuatoguineano recogió varias anécdotas de sus primeros años en territorio blanco. Por ejemplo: "Las mujerucas que, en las navidades de 1965, corrieron despavoridas y espantadas al verme en un pueblo del interior de la zona levantina, llevándose las manos a la cabeza y gritando '¡un negre, un negre, Deu meu, un negre!' [...] mis compañeros de colegio, que me raspaban la cara y las manos con sus dedos y se extrañaban de que no quedaran tiznados; mis primeros amigos blancos, cuya principal curiosidad era saber si también mi pilila era negra". Los guineanos de la ex colonia fueron los primeros en llegar de forma generalizada. Hoy suman algo más de 23.000 personas. Es el tercer país africano que más negros ha aportado a España, por detrás de Senegal (47.000) y Nigeria (35.000). Pero su migración fue bastante diferente. Venían a estudiar a la metrópoli. A formarse. Hoy constituyen quizá la comunidad negra más integrada. Culta. Con afrodescendientes de segunda y tercera generación. Lucía Asué Mbomío, reportera del programa Españoles por el mundo (TVE1), es una de ellas. Habla con acento de barrio si se pone a ello. Dice que es su vena macarra. Nació y se crió en Alcorcón, municipio del sur de Madrid, de madre blanca y padre ecuatoguineano. Tiene 28 años y una habitación en un piso compartido, empapelada con orgullo de raza. Del "I have a dream", de Martin Luther King, al "Yes we can", de Obama, pasando por una muñequita de trapo que se trajo de Cuba, blanca por dentro, negra por fuera, o al revés, según el sentido en el que le cuelgue la falda. Lucía forma parte del Alto Consejo de las Comunidades Negras -"no es la típica ONG de blancos para negros", dice- y de un grupo bastante popular en Facebook, llamado A mí también me han cantado la canción del conguito en el colegio. Cuenta que de pequeña, en clase, era la niña bonita. La nota original y desconocida. La miraban con curiosidad, le tocaban la melena afro, y eso era todo. Sufrió la canción del conguito y la del Cola Cao, cierto. Pero los prejuicios raciales nocivos, asegura, son más recientes. Los de tipo autobús: "Deja pasar, guapa, porque encima que vienes a mi país...". Dice que ella podría pasar por londinense, por parisiense, por europea. "Pero aquí es difícil que te acepten como negro y español". A ella le irrita profundamente que, cuando conoce a alguien, enseguida le preguntan: "Y tú, ¿de dónde eres?". Como si no pudiera haber nacido aquí. Como si un español-español de pura cepa tuviera que ser, a la fuerza, blanco. Miquel-Angel Essomba, un catalán de 38 años y de padre camerunés, director de la Unesco en Cataluña, se hacía la misma pregunta hace poco, mientras caminaba por Amsterdam y era entrevistado por teléfono para este reportaje: "Voy por la calle y, de verdad, aquí no veo una cara igual. Ni se me ocurre parar a alguien y preguntarle: 'Oye, ¿tú de dónde eres?'. Se me quedaría mirando con cara de pato". Amsterdam es una de las capitales del mestizaje en Europa. En torno al 50% de su población es de padres extranjeros; los blancos son minoría, según el experto holandés en discursos racistas Teun Van Dijk, profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. "En España, el fenómeno de la inmigración es más reciente", continuaba Miquel-Angel Essomba en su paseo. "Y para la normalización se necesita el paso de una generación. Hay cosas que sólo las cura el tiempo". El tiempo es una condición necesaria. Pero también hace falta contacto y cooperación en condiciones de igualdad entre quienes se perciben distintos. Fernando Chacón, profesor de psicología social de la Universidad Complutense de Madrid, lo explica a través de un experimento social realizado en Estados Unidos en 1936. Se organizó un campamento de verano con chicos de barrio. Desde el principio, los monitores dividieron a los chavales en dos grupos, sin distinción de razas. Se les dieron elementos distintivos. Un color, una bandera. Luego se introdujeron juegos competitivos entre ellos. Si querían conseguir algo, tenían que superar al otro equipo. Los recursos eran escasos. Un tuyo o mío. El prejuicio y la distancia entre los competidores se fue agravando. Los de un grupo acabaron asaltando las instalaciones del otro. Hubo pelea. Entonces, se dio un giro en la dirección del campamento. Se les dijo a los chicos que no había agua. Que si querían conseguirla tendrían que unirse para cavar una zanja y canalizar el bien necesario. Un "juego colaborativo" en el que todos eran iguales y perseguían un objetivo común. El contacto y la cooperación fueron limando asperezas. Desapareció la rivalidad. Fin del experimento. Fernando Chacón añade a su explicación que el prejuicio y la discriminación son procesos muy básicos. De origen biológico. En estrecha relación con la autoestima y el autoconcepto de uno mismo. Con la pertenencia al grupo como extensión de la personalidad. "Los que inicialmente se consideran distintos, se incluyen a sí mismos en una categoría superior", asegura este profesor. "La única forma de superar el prejuicio es, por tanto, la recategorización". Es decir, pasar de ser "un niño negro" o "un niño inmigrante", por ejemplo, a "un estudiante de primaria", sin que el color suponga un elemento diferenciador. Y ahí es donde el contacto y la cooperación juegan un papel clave. Permiten el conocimiento mutuo. Awa Cheikh Mbngue, una senegalesa de 36 años, madre de tres niños españoles, cuenta que sus hijos han ido a la guardería desde los tres meses. Crecieron mezclados en la escuela pública, entre niños de todos los colores. "Nunca notaron que fueran distintos. Sus compañeros blancos han crecido con ellos, viendo la diferencia desde que empezaron". Los problemas han llegado este curso, con el cambio a un colegio donde el color de la piel ha sido una sorpresa. La pequeña de las hijas, nueve años, volvió a casa hace unos días y dijo: "Mamá, ¿qué pasa? Les hablo a las otras niñas y no me contestan". Su madre dice que ninguna de las compañeras está habituada a jugar con una negra. "No le hablan. La ven rara". Una maestra de educación infantil, acostumbrada a la mezcla racial en sus aulas, se muestra rotunda: "Los niños no tienen prejuicios". A partir de los cuatro años, se empiezan a dar cuenta de sus diferencias. De si uno u otro es negro, blanco, latino o asiático. "Pero eso no afecta a sus juegos ni a sus relaciones. Si crecen juntos, en ningún caso tienen problemas para tocarse o acariciarse", asegura la maestra. "Cambia todo cuando hay costumbre", agrega Awa Cheikh sobre el caso de su hija en el nuevo colegio. Y habla desde la experiencia: Awa lleva 18 años en España. Llegó en avión, como la mayoría de inmigrantes. Sola. Se buscó la vida. Enseguida entró a trabajar como interna en una casa de la urbanización de la Moraleja, al norte de Madrid. Servicio doméstico, con su uniforme y todo. Era una época en la que las miradas se posaban sobre ella como si fuera un fantasma. En diciembre de 1991, recuerda, sólo había dos mujeres senegalesas en Madrid. Con ella, tres. En el chalé donde trabajaba le dieron su plato, su tenedor, su cuchara, su baño. Comía aparte. Vivía aparte. Nunca se mezcló con la familia. "Era como una esclava", dice. Hoy se ha reconvertido en educadora social del Colectivo La Calle, una ONG que acoge a menores subsaharianos que llegaron en cayuco. Awa preside también la Asociación de Mujeres Senegalesas. Y dice que los ojos escrutadores del blanco se han ido apaciguando. Que nota una mayor tolerancia. Cosas de la costumbre. Su último "golpe fuerte de discriminación racial", añade, lo sufrió en un tren, en 2001. Como viajaba con el bebé, compró un billete en preferente. Entró en el vagón, buscó su sitio. La señora de al lado (blanca) se levantó inquisitiva: "¿No se habrá equivocado de vagón? Esto es preferente". Awa dijo que no. Que ella también había pagado un billete caro. La señora no daba crédito. ¡Una negra! Llamó al revisor. Y éste (blanco) pidió de inmediato los billetes a la senegalesa. Awa se negó. Dijo: "Yo no enseño mi billete hasta que vuelva usted atrás, siga su recorrido habitual, y llegue mi turno". La intervención de un joven (blanco) que se encontraba por allí zanjó el desafortunado episodio. Y una negra marchó en clase preferente de Murcia a Madrid. Esta aparente normalidad convive con la aparición de ciertos datos preocupantes. Las estadísticas del Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo (Cemira) muestran una radicalización de las posturas racistas entre los jóvenes. En una encuesta realizada a más de 10.000 estudiantes de 13 a 19 años, un 21,6% respondió en 2008 que, si de ellos dependiera, echaría del país "a los negros de África". En 1986 sólo respondió afirmativamente a esta pregunta un 4,2%. Y la tendencia desde mediados de los ochenta ha sido siempre al alza, aunque con altibajos. El profesor Tomás Calvo Buezas, catedrático de Antropología Social de la Universidad Complutense y fundador del Cemira, se muestra, sin embargo, optimista: "El recelo hacia ellos no ha crecido en proporción a su presencia. Y esto es un dato positivo". Los negros nunca han ocupado las posiciones de mayor rechazo étnico entre los españoles. El podio está reservado a gitanos y marroquíes, según sus estudios. "Cuando apenas había negros en España", continúa Calvo Buezas, "se tenía una imagen de compasión hacia ellos. Una visión positiva al fin y al cabo. Se decía: 'Es un pobrecito de África, que despierta nuestra solidaridad'. Según se han ido haciendo más presentes, sobre todo en los medios, donde aparecen entrando en España en cayuco, a pesar de que sean los menos los que llegan así, su imagen pública ha empezado a ser negativa". A Sidibé Moussa, un maliense de 37 años, le preguntaron en una ocasión si era verdad que los negros practicaban el canibalismo. "Las imágenes y los mensajes que se transmiten sobre nosotros, de guerra y pobreza extrema, influyen en la forma que tienen los españoles de vernos", dice. "La población piensa que somos unos salvajes. Se basa en discursos que nos tachan de delincuentes. Y nosotros tenemos que ir demostrando que no es así". En el último informe sobre España de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, elaborado por el Consejo de Europa, se señalaba con preocupación un dato del Centro de Investigaciones Sociológicas: el 60% de la población realiza una sinapsis entre los conceptos "inmigrante" y "delincuencia". "En todas partes hay buena gente y mala gente", dice Sidibé sobre el asunto. "Pero si te comportas y te integras, desaparece el problema". En su caso, lo logró en Recas (Toledo). Cuando llegó a esta población con abundante mano de obra negra, se encontró con inmigrantes por un lado y población local por otro. La relación era nula. Puramente laboral. Él motivó el primer contacto con los nativos. Dice que le parecía raro que, con tanto maliense y senegalés en la zona, un blanco pintado de negro siguiera haciendo de Rey Baltasar en la cabalgata del 5 de enero. Sidibé, que después de ocho años por tierras españolas preside la Asociación de Malienses en España, tomó la iniciativa. El Rey Mago negro era por fin negro y las relaciones sociales comenzaron a fluir con naturalidad. Moussa Kanouté, un compatriota que cruzó el estrecho en 1995 acurrucado en la panza de un camión, tiene otra perspectiva. Dice que el racismo, que ha sufrido a pedrada limpia en Roquetas de Mar (Almería), es un mal endémico. "Algo que no se puede terminar. Está desde el principio de los tiempos. Pero se puede mejorar". Moussa vive en el extrarradio de Madrid. A veces, cuenta, se siente un poco español. Catorce años aquí son muchos años. Se exalta viendo jugar a la selección de fútbol, por ejemplo. Si marca un gol, lo siente un poco suyo. Entonces algún español (blanco) le mira con el gesto agrio. Luego pregunta: "¿Qué haces celebrándolo con nosotros?". Y en lugar de levantarla, el negro agacha la cabeza. http://www.elpais.com/articulo/portada/Ser...elpepspor_7/Tes |
|
|
|
| Invitado_Pepin_* |
 Oct 11 2009, 11:06 AM Oct 11 2009, 11:06 AM
Publicado:
#2488
|
|
Invitado |
Una juez investiga supuestas cuentas y propiedades de Obiang en España
El juzgado 5 de Las Palmas ordena rastrear las operaciones de una firma, presunta tapadera del presidente guineano, que movió 18 millones JOSÉ MARÍA IRUJO Madrid EL PAÍS España 11-10-2009 La policía española sigue la pista de supuestas cuentas y propiedades inmobiliarias en España de Teodoro Obiang Nguema, presidente de Guinea Ecuatorial, y de varios de sus ministros. Ana Isabel de Vega Serrano, titular del juzgado de instrucción número cinco de Las Palmas, ha dictado una providencia en la que pide a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Brigada Provincial de la Policía Judicial que investigue las operaciones en España de la sociedad panameña Kalunga Company SA, supuesta tapadera del dirigente africano, que movió en el Banco Santander más de 26, 5 millones de dólares (17, 89 millones de euros). De Vega ha pedido al grupo 2 de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía que "estudie y analice" los movimientos y operaciones de Kalunga Company SA en una cuenta abierta en una sucursal del Banco Santander en Las Palmas entre los años 2000 y 2003. Una pesquisa del Subcomité de Investigaciones del Senado de EE UU descubrió que Obiang era el dueño de la denominada Cuenta de Petróleo de Guinea Ecuatorial en el banco norteamericano Riggs, desde la que se enviaron a la cuenta española de Kalunga Company SA un total de 16 transferencias entre el 7 de junio de 2000 y el 11 de diciembre de 2003 por valor de 26.483.982 dólares (17. 881. 292 euros). Durante ese periodo, la cuenta de Guinea Ecuatorial en el Riggs se elevó a 700 millones de dólares gracias a los pagos de las petroleras americanas Marathon y Exxon Mobil. El Senado de EE UU concluyó que el banco norteamericano incumplió las normas antiblanqueo y facilitó que Obiang y sus hijos crearan "empresas fantasmas" y abrieran cuentas a su nombre. La juez de Las Palmas ha librado un oficio al Banco Santander en el que le requiere que aporte información complementaria sobre numerosas imposiciones a plazo fijo que se hicieron durante ese periodo con los 26,5 millones de dólares y que facilite la identidad de las personas que las ordenaron y cancelaron, así como la cuenta de destino a la que se remitió el dinero cuando se cerró la cuenta. ¿Quién manejaba la sociedad Kalunga Company SA? El banco español se negó a facilitar información al Senado de EE UU (la ley se lo impide), pero avisó al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEBLAC) sobre los movimientos sospechosos, según señalan fuentes de la investigación. Un informe de este servicio del Banco de España facilitado a la Fiscalía Anticorrupción desvela su identidad: las personas autorizadas para disponer del dinero eran el matrimonio ruso Vladimir Kokorev y Julia Kokoreva, así como Igor Kokorev. Vladimir vive en Las Palmas y, según fuentes de la investigación, conoce a la familia Obiang. Este periódico no ha logrado localizarle para recabar su versión de los hechos. El matrimonio prestó declaración en la Fiscalía Anticorrupción y argumentó que los fondos provenían de la venta de piezas para barcos. La investigación sobre las supuestas cuentas de Obiang y sus propiedades en España la inició la Fiscalía Anticorrupción que dirige Antonio Salinas tras aceptar una querella presentada contra el dictador africano y varios de sus ministros por la Asociación pro Derechos Humanos de España. La fiscalía abrió unas diligencias informativas y remitió el caso a los juzgados de Las Palmas, ciudad en la que se abrió la cuenta de Kalunga Company SA. El fiscal Luis del Río Montes de Oca, delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Las Palmas, presentó el pasado mes de mayo un escrito en el que consideraba competente a los juzgados de esa ciudad para investigar los hechos y pidió a la juez De Vega que reclamara al Banco Santander los movimientos de la cuenta panameña. La querella contra Obiang y miembros de su Gobierno asegura que desviaron ilícitamente parte de los fondos públicos que el país obtiene del petróleo para "su lavado" en España y relaciona las 16 transferencias desde el banco Riggs con la compra en España en fechas próximas de seis viviendas y tres plazas de garaje a nombre del presidente y de varios de sus ministros. Las propiedades están Madrid, Alcalá de Henares, Gijón y Las Palmas. EL PAÍS ha comprobado en el Registro de la Propiedad que los dueños son Obiang y varios de sus ministros. El Subcomité del Senado de EE UU concluyó que Kalunga Company SA, la sociedad que manejaban los rusos, es total o parcialmente propiedad del presidente guineano. La cuenta en el banco norteamericano Riggs desde la que se transfirieron los 26,5 millones de dólares tenía como firmantes al presidente Obiang, a su hijo Gabriel y a Melchor Esono Edjo, ex secretario de Estado de Hacienda. Sin la autorización y firma de Obiang no se podían mover los fondos. Jorge Trias, abogado del Gobierno de Guinea Ecuatorial, asegura que de la citada investigación en EE UU no se derivaron imputaciones ni al presidente ni a sus ministros. La investigación judicial en España puede determinar quién era el dueño del dinero que llegó a la cuenta de Kalunga Company SA en Las Palmas procedente del banco Riggs, una entidad bancaria que según la investigación del Senado de EE UU, incumplió toda clase de normativas. Las cuentas de los Obiang en Washington fueron cerradas en 2003 en pleno escándalo por las vidriosas practicas del Riggs. ¿Dónde está el dinero? La información que facilite el Banco Santander a la juez De Vega puede aclarar cuál fue el siguiente salto que dio el dinero cuando la entidad española obligó a los rusos a cancelar la cuenta. Fuentes de la investigación sugieren que la pista apunta a que está en Rusia. CITA Europa, refugio de dictadores Varios presidentes africanos se encuentran bajo la lupa judicial en Europa por supuesto blanqueo. En Francia, los jueces de instrucción decidirán si investigan la fortuna que han acaparado en ese país los dirigentes Omar Bongo, ex presidente de Gabón ya fallecido, Denis Sassou-Nguesso, presidente de la República del Congo, y Teodoro Obiang Nguema, presidente de Guinea Ecuatorial. Transparencia Internacional, una ONG dedicada a denunciar la corrupción en el mundo, logró que François Desset, juez decana de delitos financieros, admitiera a trámite una denuncia en la que se acusa a los tres jefes de Estado africanos de apropiación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito. Un informe policial detalla la colección de coches de la marca Bugatti, valorados en un millón de euros, de Teodoro, Teodorín , Nguema Obiang, hijo del presidente ecuatoguineano, y las villas del ex presidente de Gabón y del mandatario del Congo. La fiscalía, al contrario que en España, se opuso a la iniciativa de la juez. Varias ONG denuncian la "impunidad" de la que gozan en Europa los dictadores africanos. CITA Viviendas, chalés y garajes Teodoro Obiang y varios de sus ministros son propietarios en España de diversas propiedades, pisos, chalés y plazas de garaje que la Asociación Pro Derechos Humanos de España vincula con las cuentas abiertas por la sociedad Kalunga Company SA y el dinero transferido desde el banco Riggs en Washington (EE UU) donde el presidente de Guinea Ecuatorial manejaba la Cuenta de Petróleo. Una de estas viviendas está escriturada en Las Palmas a nombre del presidente Obiang y las demás figuran a nombre de ministros, ex ministros y sus esposas en Madrid, Alcalá de Henares y Gijón. Los querellados por presunto blanqueo son Marcelino Owono, ministro de Minas, y Constancia Nchama; Teodoro Biyogo Nsu, cuñado del presidente, embajador en Brasil y ex embajador en EE UU y Naciones Unidas, y Elena Mensa; Pastor Micha Ondo, ministro de Asuntos Exteriores, y Magdalena Ayang; Gabriel Mbega Obiang, hijo del presidente y ex viceministro de Minas, Industria y Energía, y Virginia Maye; Miguel Abia Biteo, ex primer ministro, y Dorotea Roka; y Atanasio Ela Ntugu, ex ministro de Minas. http://www.elpais.com/articulo/espana/juez...lpepinac_11/Tes |
|
|
|
| Invitado_Bruce Beelher_* |
 Oct 11 2009, 12:47 PM Oct 11 2009, 12:47 PM
Publicado:
#2489
|
|
Invitado |
El excremento del Diablo
MOISÉS NAÍM EL PAÍS Internacional 11-10-2009 El petróleo empobrece. Los diamantes, el gas y el cobre también. Los países pobres que cuentan con abundantes recursos naturales suelen ser subdesarrollados. Esto ocurre no a pesar de sus riquezas naturales, sino debido a ellas. ¿Cómo puede ser que la riqueza natural de un país perpetúe la pobreza de la mayoría de sus habitantes? Debido a un fenómeno conocido como "la maldición de los recursos naturales". Hay países que logran conjurar esta maldición. Noruega o Estados Unidos, por ejemplo, son a la vez petroleros y desarrollados. Pero son excepciones que no sólo confirman la regla, sino que también ilustran los antídotos contra esta maldición: democracia e instituciones que limitan la concentración del poder. Además, para neutralizar la maldición también es necesario mantener la estabilidad económica, controlar el gasto público, ahorrar para los años de vacas flacas, diversificar la economía, impedir la concentración del ingreso y evitar que la moneda del país sea demasiado costosa comparada con las de otras naciones. Los países exportadores de recursos naturales que no adoptan estas medidas empobrecen y maltratan a la gran mayoría de su población. La tragedia es que pocos logran evitar estos nocivos efectos. ¿Por qué? La maldición de los recursos es como una enfermedad adictiva: le quita a la víctima la voluntad de curarse. Los grupos más poderosos de estas sociedades no tienen muchos incentivos para luchar contra los efectos perversos de la excesiva dependencia de los recursos naturales. Los efectos son perversos para el resto de la población, no para las élites. Éstas, por el contrario, se benefician de la situación. El venezolano Juan Pablo Pérez Alfonzo, uno de los fundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), fue el primero en llamar la atención sobre esto. El petróleo, dijo, no es oro negro; es el excremento del diablo. La intuición de Pérez Alfonzo ha sido rigurosamente confirmada. Desde 1975, por ejemplo, las economías de los países ricos en recursos naturales han crecido menos que las de los países que no exportan principalmente materias primas. Peor aún, en los países afectados por la maldición, los beneficios del crecimiento económico se concentran en pequeños grupos políticos, militares y empresariales. Además, su moneda se encarece con respecto a las de otras naciones, lo cual frena las exportaciones de todo lo que no sea el recurso natural que tienen en abundancia. Esto, a su vez, inhibe la diversificación de la economía y condena a los países a depender cada vez más de las exportaciones de su principal materia prima. En el caso del petróleo, el crecimiento que este genera no crea puestos de trabajo en proporción a su peso en la economía. Así, en los países cuya principal exportación es el petróleo, esa industria genera más del 80% de los ingresos totales, pero tan sólo el 10% del empleo. Inevitablemente, esto aumenta la desigualdad económica. Dado que los gobiernos de los países exportadores de materias primas no dependen de los impuestos de su población para financiarse, sus líderes pueden darse el lujo de ignorar las exigencias y necesidades de sus ciudadanos. Éstos, a su vez, desarrollan relaciones tenues y parasitarias con el Estado. Además, cuando mucho dinero público es controlado por pocos individuos que no rinden cuentas al resto de la sociedad, la corrupción es inevitable. Las similitudes de países tan diferentes como Rusia, Irán o Venezuela no son una casualidad. Son el resultado de la maldición. Es muy difícil sacar del poder a gobiernos ricos en petróleo que, además, tienen la posibilidad de usar sus vastos recursos financieros para comprar o reprimir a sus opositores. Las estadísticas demuestran que es mucho menos probable que un país petrolero autoritario se transforme en una democracia de lo que resulta para una dictadura que no cuenta con abundantes recursos naturales. Las estadísticas también confirman que, en todas partes, las autocracias petroleras gastan más en armas y ejércitos y son más propensas a tener conflictos armados. Esto no quiere decir que los países pobres con abundantes recursos naturales estén condenados al subdesarrollo. Chile y Botsuana son extraordinarios ejemplos de países menos desarrollados que a pesar de ser exportadores de materias primas han escapado de la maldición. Sus experiencias confirman cuáles son las vacunas que protegen a un país contra sus efectos. Pero ¿por qué estos países estuvieron dispuestos a vacunarse y otros no? Nadie sabe. A quien encuentre la respuesta a esta pregunta habría que darle el premio Nobel. No el de Economía. El de la Paz. mnaim@elpais.es http://www.elpais.com/articulo/internacion...elpepiint_8/Tes |
|
|
|
| Invitado_Katharina Von Strauger_* |
 Oct 11 2009, 03:31 PM Oct 11 2009, 03:31 PM
Publicado:
#2490
|
|
Invitado |
Gobierno suspende la tradicional desfile militar del día de la independencia
por Anatalon Okue Oyono EFE adn internacional hace 5 minutos Guinea Ecuatorial conmemorará mañana el 41 aniversario de la independencia de España, en el que por primera vez no habrá el tradicional desfile militar y popular, en un momento en que el presidente Teodoro Obiang, denuncia "ataques terroristas y planes de desestabilización" contra su país. El país, de 28.051 kilómetros cuadrados, cuya población supera el millón de habitantes, según el censo de población de 2006, obtuvo la independencia de España el 12 de octubre de 1968, y sus habitantes pertenecen mayoritariamente a la etnia fang. Los fang ocupan el poder central y la mayoría de los altos cargos tanto civiles como militares de la Administración desde la independencia, frente a otros grupos étnicos minoritarias como Bubis, Ndowe, Combes y los Annoboneses, que también ejercen algunos cargos de relevancia. El Ejecutivo de Obiang, de 67 años, en el poder desde agosto de 1979, ha optado por suspender manifestaciones populares y desfile militar que, en anteriores ocasiones, obligaba el desplazamiento de miles de personas de otras localidades al lugar de la celebración, que rotaba entre provincias y distritos. Esos traslados eran calificados de forzosos por algunos partidos de la oposición, como Convergencia para la Democracia Social (CPDS), de Plácido Micó. Según observadores políticos consultados por EFE, esa medida de limitar el nivel de las manifestaciones obedece fundamentalmente a la necesidad de recortar gastos "innecesarios", cuyos recursos se han reservado para la organización de las próximas elecciones presidenciales que se celebrarán antes de final de diciembre. Por otra parte, respecto a los ataques de "mercenarios", el mandatario ecuatoguineano, dijo recientemente que no entendía "los recelos y la envidia que suscitan en algunos países los recursos petrolíferos que ofrece indiscriminadamente a la Comunidad Internacional". Para Obiang, los recursos petrolíferos y de gas que se producen en su país, "no solo contribuyen al desarrollo de los socios de Europa, sino también al desarrollo de África, América y Asia". Considera también que tales "planes de desestabilización política", tienen como "clara intención la de acceder de forma ilegal a estos recursos que sólo pertenecen al pueblo de Guinea Ecuatorial" Gracias a la exportación de los yacimientos de petróleo, gas y metanol, el Producto Interior Bruto (PIB) de Guinea Ecuatorial creció un 30 % en 1996, un 71,2 % en 1997, un 22 % en 1998, un 50 % en 1999, un 16,9 % en 2000, un 65 % en 2001, un 23 % en 2007, un 15 % en 2008, y solamente un 3,3 % en 2009, según organismos monetarias e instituciones financieras internacionales. Según datos oficiales facilitados a EFE, de los más de tres mil millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado, un 28,3 % se invierte en infraestructuras, 34 % para el sector social, 25,7 % para la productividad y 11,7 % para la Administración Públicas. Sin embargo, la oposición denuncia una miseria generalizada a pesar de los grandes recursos económicos. El pasado 17 de febrero, un fuerte tiroteo sacudió Malabo durante tres horas cuando, según el Gobierno, "un contingente de rebeldes terroristas" trató de asaltar, sin éxito, el Palacio presidencial "Tres de Agosto", residencia oficial del presidente Obiang. El 41 aniversario de la independencia se celebra cuatro meses después de que el informe anual de Amnistía Internacional (AI) reconociera por primera vez, el pasado mayo, que las autoridades de ese país practicaron "menos detenciones, torturas y malos tratos a oponentes políticos que en los años anteriores". Sin embargo, AI destacó la situación de pobreza en que vive el 60 por ciento de la población y el hecho de que un tercio de la población carezca de agua potable. Las primeras elecciones presidenciales democráticas en Guinea Ecuatorial tuvieron lugar en 1968 cuando resultó vencedor Francisco Macías Nguema, que entonces recibió el poder en un acto celebrado el 12 de octubre en Malabo, y que posteriormente fue depuesto por el teniente coronel Teodoro Obiang Nguema mediante un golpe de Estado. http://www.adn.es/internacional/20091011/N...de-desfile.html |
|
|
|
  |
1 usuario(s) está(n) leyendo este tema (1 invitado(s) y 0 usuario(s) anónimo(s))
0 usuarios(s) registrado(s):
| Versión Lo-Fi | Fecha y Hora Actual: 24th August 2025 - 09:37 PM |